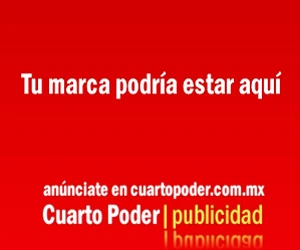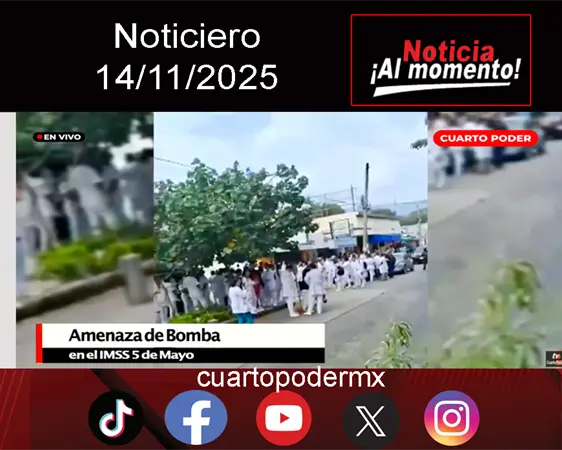En Valdivia no hay lápidas, solo un paisaje reconstruido por la naturaleza donde la arena y fango aún sale de las casas y de su iglesia principal sepultadas. En Tziscao, la comunidad indígena Chuj evitan con temor encender una fogata; traumas del año 1998 en Chiapas, marcado a fuego y agua por dos de las peores catástrofes ambientales del siglo XX en el estado.
Catástrofe
La primera semana de septiembre de 1998 no fue simplemente una temporada de lluvias. Fue un diluvio bíblico que triplicó los valores de precipitación promedio anual.
La confluencia de humedad de dos océanos y sistemas de baja presión descargó entre mil 500 y dos mil 500 milímetros de agua en un solo mes, el 62 % de la lluvia que normalmente cae en un año.
Pero la tragedia no solo cayó del cielo. La tierra, previamente despojada de sus defensas naturales, colapsó. Menos del 18 % de la vegetación original permanecía en la sierra y solo un 2 % en la planicie costera, producto de décadas de deforestación. Esta erosión severa convirtió las laderas en polvorines listos para desintegrarse.
El resultado fueron avalanchas descomunales de agua, lodo y rocas –“del tamaño de una cabeza olmeca”, relatan los sobrevivientes– que se abatieron sobre poblaciones como Valdivia, en Mapastepec.
La comunidad quedó literalmente borrada del mapa, sepultada bajo toneladas de sedimentos. El saldo oficial fue de 200 muertos, siete mil 500 viviendas afectadas, 22 puentes derrumbados y 712 kilómetros de carreteras federales destruidas.
El gobierno respondió con programas de reubicación masiva, como el Programa Emergente de Vivienda “Nuevo Milenio”. En Motozintla, por ejemplo, familias que perdieron todo fueron reubicadas en nuevos conjuntos habitacionales como Milenio III o Vida Mejor III.