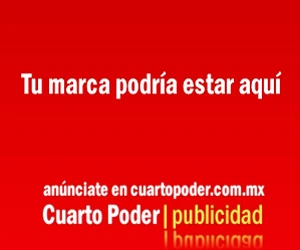La tradición de la “calabacita tía” comenzó en los 40 en Tuxtla Gutiérrez, cuando era la época posterior a la etapa revolucionaria en México, comparte el cronista de la capital, Jorge Alejandro Sánchez Flores.
Narró que sus orígenes se remontan a estas épocas: “El hecho de pedir ‘calabaza tía’ , debe estar ahí como por 1940, que ya las niñas y niños salían a pedir la calabaza con los familiares, porque la calabaza con dulce se prepara en esta época y porque una calabaza rinde bastante, además de que aquí había panela, porque en la región de Terán había cañaverales extensos”.
Los niños, agregó, “de los 50, de los 60, se empezaban a formar en grupitos y salían, pero nada de andar disfrazados de algo; salían nada más con una campanita o incluso un bote al que le ponían piedritas e iban sonándolo por la calle y las personas de la cuadra sabían que venía un contingente de niños y de niñas pidiendo su calabaza, y se les daba calabaza, mandarina, turrones, garapiñados y lo que estilaba en ese tiempo”.
Reconoce que en la actualidad “hemos sido invadidos por costumbres más norteñas o del vecino país del norte, donde las niñas y los niños se disfrazan”.
A decir de Sánchez Flores, no tiene registro de que los niños de los años 20 salieran a pedir calabacita, porque fue una época muy convulsiva en Chiapas y en Tuxtla con episodios de la Revolución mexicana.
Los altares zoques de Tuxtla Gutiérrez más antiguos dedicados a los fieles difuntos solo tenían un nivel; ahora se han creado algunos de tres y hasta siete niveles.
“El altar zoque de Tuxtla Gutiérrez tiene muchos elementos de la cuestión cristiana católica que vinieron a enriquecerlo; en el transcurso del tiempo, de los años, se han ido enriqueciendo”.
Comparte que hace ya algunas décadas, las señoras nada más hacían su altar en una mesa, colocaban un mantel banco y santos que estaban en el altar cotidiano.
Además, ponían comidas típicas tradicionales que le gustaban al difunto como el xispola, puxaxe, algunos dulces como caballitos, turuletes, vaso con agua, un poco de sal; además contaba con flores de musá, la cual es conocida en general en México, como flor de cempasúchil, además de estoraque o copal, para que tuviera el ambiente y estuviera siempre aromatizado para atraer a las almas.
De igual modo, para fijar las velas se colocaban cuatro trozos de árbol de plátano que rodeaban a la mesa del altar y ahí se colocaban las velas.
Recuerda que desde aquellos años se tiene la idea de que el día 31 de octubre llegan las almas pequeñas y los días 1 y 2 las almas de los fieles difuntos.
Además, recuerda que posteriormente se fueron recreando otros altares con tres niveles o espacios, que hacen a alusión a Dios (padre), al Hijo y al Espíritu Santo; además de otros con siete espacios, los cuales dicen que hacen alusión a los siete pecados capitales.
Asegura que estas propuestas o ideas de altares son de nueva creación, pues no va en un altar zoque prehispánico como tal, al menos él no lo ha visto, pero en la zona de los Altos de Chiapas se elaboran algunos altares prehispánicos, con elementos católicos.