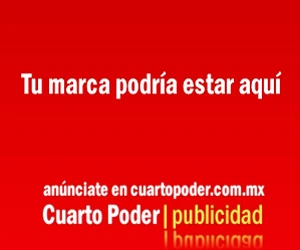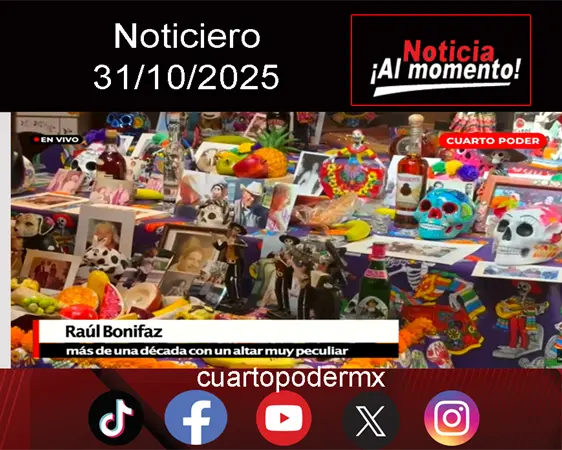San Juan Chamula, Zinacantán y El Romerillo, comunidades vecinas en los Altos de Chiapas, comparten una herencia cultural tsotsil, pero han desarrollado expresiones únicas y profundamente distintivas para honrar a sus fieles difuntos.
Mientras en El Romerillo la celebración se transforma en una fiesta comunitaria alegre y bulliciosa, en Zinacantán prevalece el ritual solemne y ordenado, y en San Juan Chamula se manifiesta un misticismo sincrético donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan.
El Romerillo: la fiesta comunitaria
En la comunidad de El Romerillo, perteneciente al municipio de San Juan Chamula, la celebración del Día de Muertos es todo menos lúgubre.
El panteón está ubicado en lo alto de una colina que se erige a 2300 metros sobre el nivel del mar, su altura, hace que las nubes acaricien el alba dando paso a la llegada de las ánimas.
En este paisaje ritual lo primero que sorprende al visitante son las 22 cruces de madera de gran tamaño que se alzan dominando el camposanto.
Cada una representa a uno de los parajes o comunidades con derecho a enterrar aquí a sus muertos y son meticulosamente adornadas con ramas de pino y flores de cempasúchil días previos a las visitas de las ánimas este 1º de noviembre.
Un aspecto singular de este cementerio es que no hay tumbas de concreto; todos descansan en sepulcros de tierra, en un acto de igualdad que trasciende la muerte.
La solemnidad se disuelve en una atmósfera carnavalesca. Junto al panteón se instala una gran feria con juegos mecánicos, puestos de comida y venta de posh, cerveza y michelada.
La música es un elemento central, entre las tumbas con llamas pasan los mariachis y grupos norteños cantando de tumba en tumba, mientras los “kolemal max” (personajes que representan monos, conocidos como “monos sueltos”) bailan con coloridas vestimentas e instrumentos de viento, consumiendo las bebidas que las familias les ofrecen.
La celebración es tan intensa que es común ver a muchas personas alcoholizadas. Sobre las tumbas, adornadas con juncia (hojas de pino) y cempasúchil, las ofrendas incluyen fruta, tamales, velas y refrescos de cola.
Las tumbas tienen un elemento peculiar en esta comunidad, sobre ella se postran tablas de madera que simbolizan puertas, este día, se abren para dejar pasar a las ánimas mientras conviven con la familia.
A pocos kilómetros de Chamula, la comunidad de Zinacantán vive una celebración marcada por la solemnidad y un profundo orden ritual. Aquí, la muerte no es un motivo de júbilo festivo, sino un proceso comunitario para ayudar a las almas en su purificación y transformación en ancestros.
El ritual se divide en dos esferas, el altar doméstico y el panteón. En las casas, las mujeres preparan meticulosamente la ofrenda sobre una mesa cubierta con juncia.
Sobre ella se disponen alimentos tradicionales como caldo de pollo con repollo, atole agrio, carne de res ahumada y tortillas hechas a mano, servidos en vajillas de barro.
La ofrenda se complementa con frutas de la región (chayotes, cañas, plátanos), ramos de flores, una copita de pox, un refresco y un vaso con agua. Frente al altar se colocan pequeñas sillas para que las almas puedan descansar y consumir la esencia de los alimentos durante su visita.
Por la mañana del 1º de noviembre, las familias se dirigen al panteón, enclavado en lo alto de un cerro, para depositar viandas en las tumbas de sus seres queridos.
El ritual es guiado por mayordomos y sacristanes que, acompañados por músicos tradicionales, pasan por cada tumba rezando responsos.
Con estos rezos, piden permiso al guardián del K‘atin-Bak (el “lugar de los huesos ardientes”) para que las almas puedan salir a visitar a los vivos.
Creencia
La creencia establece que el tiempo de purificación de un alma equivale al tiempo que vivió la persona, tras lo cual puede renacer.
La disposición sagrada en Zinacantán, incluso la orientación de los cuerpos en las tumbas comunica un significado profundo.
Los adultos fallecidos por causas naturales son enterrados con la cabeza hacia el oriente, mientras que los niños o quienes murieron de forma violenta se colocan con la cabeza al poniente.
Si bien también hay algunas tumbas que son montículos de tierra como en Chamula o El Romerillo, aquí son las flores y los azulejos de las lujosas tumbas de cementos las que más llaman la atención en este camposanto, llenando de colores a la colina del cerro.
Las campanas de la iglesia repican todo el día con un propósito específico, despertar a los difuntos para que participen de la celebración.
San Juan y la fiesta en Montículos Sagrados
Entre las ruinas de la Iglesia de San Sebastián, en San Juan Chamula, se extiende un camposanto único donde la muerte se manifiesta a través de montículos de tierra y cruces de colores.
Este espacio ritual, distinto tanto en estructura como en significado a los cementerios convencionales, ofrece una visión profunda de la cosmovisión tsotsil sobre el ciclo vital y el mundo de los antepasados.
El cementerio de San Sebastián presenta un paisaje sobrio y particular. A diferencia de los panteones urbanos con sus lápidas de mármol y estructuras verticales, aquí predominan los montículos de tierra que marcan cada sepultura.
Estas elevaciones terrosas, dispuestas de manera aparentemente orgánica, crean una topografía sagrada donde la tierra misma abraza a los difuntos.
Las cruces de madera que coronan estos montículos constituyen un elemento central en la comunicación entre ambos mundos. Su color transmite información esencial sobre el difunto que habita bajo la tierra: las cruces blancas señalan las tumbas de los niños, las verdes corresponden a los adultos y las negras identifican a los ancianos.
La juncia, hoja de pino que alfombra el suelo del cementerio, cumple una función ritual fundamental. Considerado un árbol sagrado en la cosmovisión tsotsil, el pino purifica el espacio y establece un vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual.
Durante las celebraciones del Día de Muertos, estas hojas se esparcen de forma generosa sobre los montículos, creando una cubierta aromática que guía a las almas en su visita anual.
Conocida como K‘in o fiesta de ánima, el 1º de noviembre. Las familias preparan alimentos tradicionales como carne ahumada, repollo, frijol, chayotes, maíz, atole agrio y posh.
Frente a las puertas de las casas, las familias colocan cruces adornadas con juncia y flores de muerto que funcionan como señales para guiar a las almas hacia sus antiguos hogares.
El cementerio de San Sebastián, con sus montículos de tierra y cruces coloridas, representa físicamente la concepción tsotsil del ciclo vital, un regreso literal a la tierra que nos sustenta, marcado por símbolos que trascienden el lenguaje escrito.
No es un momento solemne, se vive la muerte con alegría, con fiesta y colores, con refrescos de cola y canto de mariachis, con la llama de las veladoras sobre la juncia.