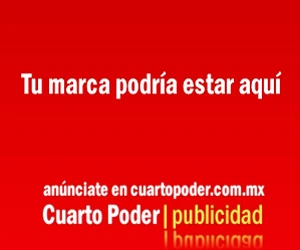En las comunidades tsotsiles de Chamula y Chenalhó, y entre los tseltales de Oxchuc, existe una batalla cotidiana contra fuerzas invisibles. No se trata de conflictos armados, sino de un fenómeno arraigado en su cosmovisión: el ak’bil chamel o “mal echado”, una práctica que, según sus creencias, puede enfermar o incluso matar a través de la envidia, el odio o los celos.
Un estudio reciente del antropólogo Jaime Tomás Page Pliego, publicado en la Revista Pueblos y Fronteras Digital, revela cómo estas comunidades conciben, enfrentan y neutralizan este mal, así como el papel crucial de sus agentes protectores.
El “mal echado” y sus causas
El ak’bil chamel se atribuye a actos deliberados de daño, donde intervienen entidades sobrenaturales y humanos con habilidades especiales, llamados j-ak’channeletik.
Estos agentes, según el estudio, pueden metamorfosearse en animales o manipular fenómenos naturales para afectar a sus víctimas.
Las causas principales son emociones culturalmente construidas: la envidia por bienes materiales, conflictos familiares o territoriales, e incluso el abandono de las tradiciones religiosas.
“Dios ve si cambiamos de religión o nos alejamos del costumbre. Entonces, el mal nos encuentra”, relató uno de los entrevistados.
Sanadores: guardianes del equilibrio
Frente a estos ataques, los curanderos o j-iloletik, en tsotsil y ch’abajeletik, en tseltal, actúan como intermediarios entre las deidades y los humanos. Mediante la medición del pulso, estos sanadores tradicionales diagnostican el origen del mal, identifican al agresor y determinan el ritual necesario para curar.
“Todo lo vemos en el pulso: si el daño viene de una cueva, un difunto o un enemigo”, explicó un j-iloletik durante las entrevistas realizadas en los años 90.
Los tratamientos incluyen ofrendas con velas de colores, copal, plantas sagradas y sacrificios de animales, además de rezos nocturnos dirigidos a deidades y santos.
Lucha contra el mal
El estudio detalla estrategias para protegerse, como portar amuletos con tabaco, ajo y sal, o realizar ceremonias para “alargar la vela de la vida”. Sin embargo, enfrentar el ak’bil chamel no está exento de riesgos.
Los sanadores pueden sufrir ataques de entidades malignas o ser acusados de brujería. Incluso se documentaron casos de linchamientos contra presuntos agresores, cuyos cuerpos eran decapitados y quemados para evitar que “revivieran”.
¿Un legado en extinción?
Page Pliego advierte que estas prácticas, transmitidas por generaciones, están en declive; los jóvenes, influenciados por el cristianismo y la modernidad, muestran poco interés en aprenderlas.
“Los ancianos que conocían los secretos ya murieron y los nuevos creyentes ven esto como algo del pasado”, señaló el autor. No obstante, en rituales anuales como el Yombil (ofrenda floral), aún persiste la petición de protección contra el mal.
Reflexiones finales
El estudio no solo explora una dimensión oculta de la cultura maya, sino que invita a reflexionar sobre cómo las emociones humanas —como la envidia— se entrelazan con creencias ancestrales para moldear realidades sociales.
“Estas prácticas no son supersticiones, sino sistemas complejos de significado que organizan la vida comunitaria”, concluye Page Pliego.
Mientras el mundo globalizado avanza, las comunidades de Chiapas preservan, a su manera, un equilibrio entre lo tangible y lo intangible, donde sanar no es solo curar el cuerpo, sino restaurar el vínculo con lo sagrado.