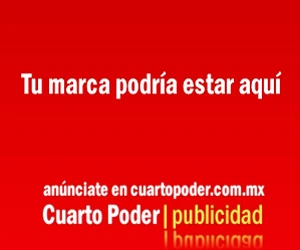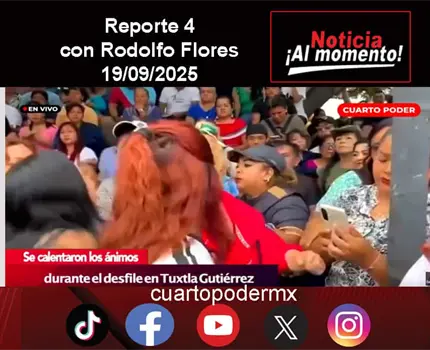En un ejemplar de la revista Hoy de 1952, un artículo del multifacético artista Luis Márquez Romay, director de cine y fotógrafo nos devuelve de golpe a un mundo casi olvidado, el de los orgullosos carreteros, una “casta” que forjó el comercio y la comunicación en el Chiapas de antaño y cuyas tradiciones, a medio camino entre la fe católica y la magia zoque, están a punto de desaparecer.
Márquez Romay inicia su relato con una declaración poderosa que define su esencia: “En Chiapas existe una casta, orgullosa, llena de supersticiones y con un gran espíritu de independencia, que se aferra al pasado: la de los carreteros”.
Sociedad nómada
Esta afirmación es la puerta de entrada a una sociedad nómada y profundamente espiritual que veía en la carreta un medio de transporte, y el eje de su existencia.
El fotógrafo documenta con precisión etnográfica el origen de este oficio, señalando que “la carreta fué introducida a este estado en 1892” con la construcción de la carretera de Tapanatepec, Oaxaca, a Comitán, Chiapas, una obra monumental que atravesaba “la imponente Sierra Madre”.
Gitano
Pero para 1952, ese instrumento de progreso se había transformado en el símbolo de una cultura única. Márquez describe al carretero como un gitano chiapaneco “supersticioso, sujeta su vida a toda clase de fenómenos, en el lento rodar de sus carretas desliza su existencia en los polvorientos caminos”.
Su vida transcurría entre los valles y la sierra, con días que se transformaban en meses de camino, acampando en posadas o a orillas de carreta.
Márquez describe que estos vehículos eran mucho más que un medio de transporte; funcionaban como el hogar y el patrimonio rodante del carretero.
Uno de los escenarios centrales de esta vida itinerante era un paraje de la sierra, un lugar de encuentro y trueque que los nativos, con una melancolía poética, llamaban “Robreda Triste”.
Era aquí, en la intersección de dos mundos, donde Oaxaca y Chiapas sostenían su intercambio comercial sobre el suelo firme de las carretas.
El artículo detalla minuciosamente la diversidad de carretas, había “grandes y pequeñas, cubiertas y sin toldo ni techo, de redilas” y su íntima conexión con su dueño: “En ellas va siempre, aparte de cuanto posee el carretero su presente y su futuro”.
Y detalla que en estas plataformas tiradas por grandes animales el carretero tenía objetos personales, alimento y medicinas para los bueyes.
Consagración
La joya etnográfica del artículo de Márquez es la descripción detallada de la ceremonia de bendición de una carreta nueva.
La relación simbiótica se consagraba en una ceremonia de bautizo. Al adquirir una carreta nueva, “se efectúa toda una ceremonia en la que hay religiosidad y paganismo”.
El sacerdote bendecía a los bueyes, adornados con cordones de colores y banderitas, mientras “la marimba deja oír, sin interrupción, sus languidas notas de El Rascapetate o La Sandunga”. Era un ritual que fundía lo sagrado con lo profano, lo individual con lo comunitario.
“En el yugo, el nombre que el dueño ha puesto a los animales: Granizo, Chinche, Paloma, por ejemplo”, describe.
Márquez se fija el entramado cultural que lo sostiene, profundamente ligado a los saberes zoques. “Unidos por la tradición en torno de estas gentes aún se mantienen vivas muchas costumbres que son de magia y brujería”, escribe.
Chamanes
Nos introduce en el mundo de los chamanes o curanderos, describiendo prácticas ancestrales como el tratamiento de las fiebres con “‘chupadas’” con un gallo negro amarrado al pie de la cama, en tanto que el curandero, con siete granos de maíz rojo en la boca y una botella de aguardiente con alcanfor, procede a chupar las articulaciones del enfermo”.
“El nacimiento de un niño zoque es atendido por los curanderos que son los brujos apegados a las costumbres tradicionales. El cordón umbilical se corta aplicando ocote ardiendo a la parte que ha de amputarse, logrando que la trementina cicatrice la herida”.
Inmediatamente después, el recién nacido es bañado en agua caliente y envuelto en mantas con flores aromáticas de la región, que alejan los malos espíritus.
El final de la vida también tiene su propio ritual, descrito como “toda una fiesta”. En el velorio de un carretero, “se reparten tamales de bola, de hoja de milpa, jacuané” y el cadáver se coloca en una habitación adornada con motivos zoques y “águilas bicéfalas”.
La emoción se regula por la cercanía “cuando un amigo de la familia llega al velorio, es recibido con llanto; pero si no es amigo, este tiene que llorar para poder participar en la fiesta”.
Santos
La profunda religiosidad de esta casta encuentra su expresión en santos patronos muy particulares, si bien son una muestra clara del sincretismo que caracteriza a la región, es de destacarse que muchas de estas prácticas y encomiendas se encuentran prácticamente en el desuso.
“El Tuxtleco, por ejemplo, (se encomienda) al Señor Sin Dientes de la Ermita del barrio de las Canoitas; el de Berriozábal, a San Pascual Bailón. A ellos elevan sus oraciones cada vez que salen por los polvorientos o verdes caminos chiapanecos”, destaca.
Legado
Márquez concluye su relato con una reflexión de los años 50: “En el México actual, allá; en la lejana Chiapas, unos hombres se aferran al pasado”. Aferrarse al pasado, sí, pero también a una identidad que se resiste a ser borrada por el asfalto y la modernidad.
Actualmente en el cercano ejido de Copoya, en días de fiesta, los campesinos sacan a relucir sus carretas que usan para transportar sus cultivos adornándolos de joyonaques y flores de temporada.
Este legado no se ha perdido del todo, y se erige un monumento del recuerdo. A la entrada de Tuxtla Gutiérrez, la escultura “La Carreta”, creada en 1994 por Guillermo del Cueto, rinde un homenaje perpetuo a estos titanes del transporte.
La obra, muestra una carreta atascada siendo empujada por un hombre y guiada por una mujer, simboliza el esfuerzo conjunto que definió durante décadas el comercio y la vida en la región.
El reportaje de Luis Márquez Romay es mucho más que una crónica nostálgica. Es un documento vital, un rescate etnográfico que preserva la memoria de una casta de hombres libres, orgullosos y supersticiosos, cuyo lento rodar sobre la tierra chiapaneca quedó grabado para siempre en la historia y en el alma de un pueblo que no olvida sus raíces.