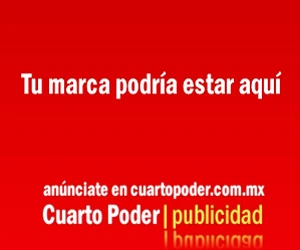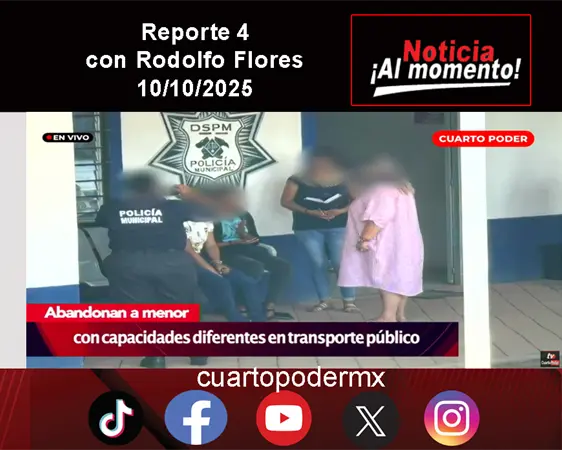Preocupa mucho el indicador dado a conocer ayer por la National Science Foundation (NSF), de que a pesar de que México se encuentra en la zona del mundo donde se produce la mayor cantidad de conocimiento nuevo en el planeta, la aportación que hacen científicos de nuestro país apenas equivale a 0.1% de todos los países que se encuentran en competencia tecnológica y económica. El dato es aún más grave cuando en el mismo reporte se anota que dicho porcentaje se ha mantenido sin movimiento desde 1995 y que, de hecho, somos el último lugar de producción científica, tomando como base el número de artículos publicados, así como por patentes registradas durante la última década.
Este rezago condena al país a un atraso permanente y a ser dependiente de las naciones que sí estimulan a su comunidad científica y que están invirtiendo en educación de calidad. En México hay instituciones públicas que con mucho trabajo mantienen sus respectivos programas académicos y sufren carencias presupuestarias que limitan sus alcances, pese a que la experiencia muestra que de sus aulas pueden salir protocolos e investigaciones de calidad internacional. La UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Sistema Nacional de Salud, las universidades públicas del país, el Conacyt, entre otras instituciones, tienen como denominador común el trabajo en medio de circunstancias adversas, lo que impide el fortalecimiento de una comunidad científica mexicana amplia y diversa.
La falta de incentivos en este tema, además, provoca una fuga de cerebros lamentable, que hace que de los pocos investigadores aquí preparados, algunos opten por emigrar, beneficiando así a otro país, como es el caso muy conocido del Premio Nobel de Química otorgado al doctor Mario Molina Henríquez en 1995.
No se ha hecho realidad la promesa gubernamental de destinar a la educación y a la ciencia, cuando menos el 8% del PIB nacional, como lo establecen los indicadores internacionales. Tampoco se nota que el sistema educativo nacional, en sus primeras etapas, prepare a sus estudiantes para la ciencia, en tanto que da la impresión de que se priorizan las áreas de humanidades y las carreras llamadas liberales en lugar de enfatizar en las materias que son la base de las ciencias exactas. Así, el problema inicial es de falta de presupuesto, pero también la falta de programas orientados a la ensenanza de la ciencia y a la falta de docentes que atiendan con rigor y capacidad pedagógica la ensenanza de esta disciplina.
A este panorama se junta la casi nula participación del sector educativo privado y el empresarial en inversión científica y tecnológica. En muchos países de primer mundo, la investigación más fuerte la hace el sector privado, preocupado por innovar procedimientos y avanzar en el desarrollo de sistemas y productos, en plena competencia con sus pares de otros países igualmente desarrollados. En México nuestras empresas no invierten en investigación, y ello debe revertirse para que, al igual que se le exige al gobierno para que cumpla con su obligación de proveer las bases de una educación de calidad, el empresariado nacional se vuelva ariete del cambio tecnológico, y no sólo importador de soluciones o maquilador tropical de los duenos de las patentes.
Esta década de estancamiento en investigación científica y tecnológica, seguramente no podrá ser revertida en el ano que resta a la presente administración. Sin embargo, es tiempo de sentar las bases de un programa nacional de emergencia, que asuma la importancia de que se modifiquen las bases de la educación científica. (El Universal)
- Suscríbete
- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México