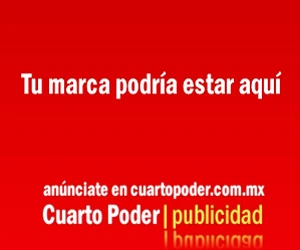En los campos de caña que se extienden desde Chiapas hasta Quintana Roo, una silenciosa marea humana se mueve al ritmo de las zafras. Son cortadores guatemaltecos, beliceños y mexicanos que, generación tras generación, han convertido la frontera sur en un “cruzadero de gente” donde confluyen idiomas, culturas y sueños truncados.
Un estudio de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) revela cómo esta agroindustria —clave para que México sea el décimo productor mundial de azúcar— se sustenta en migraciones laborales transfronterizas marcadas por la precariedad y la deuda histórica con sus trabajadores.
Azúcar amarga
El artículo Migraciones laborales México-Centroamérica, liderado por la investigadora Martha García Ortega, traza un mapa de 103 mil 782 hectáreas de cañaverales en estados fronterizos, donde conviven ingenios poderosos como el Grupo Beta San Miguel con paisajes fracturados por la ganadería, el agave y cultivos de subsistencia.
“La caña se disputa el espacio con bosques tropicales y comunidades que llevan cinco siglos adaptándose a los caprichos de este monocultivo”, explica García.
Pero el verdadero motor son los flujos humanos: cada zafra atrae a unos 10 mil trabajadores, principalmente hombres de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, junto a guatemaltecos de la etnia mam y beliceños que cruzan el río Hondo en lanchas.
“Venimos de Guatemala buscando cómo mantenernos. Nuestros esposos cortan caña; nosotras vendemos tejidos”, relata una mujer en Huixtla, cuyo testimonio abre el estudio.
Rutas laborables
La investigación detalla rutas laborales únicas de Campeche y Quintana Roo; que son comunidades fundadas por refugiados guatemaltecos de la guerra civil (década de 1980) que abastecen de mano de obra a ingenios.
En Río Hondo los trabajadores mexicanos cruzan a Belice para emplearse en la zafra local, mientras beliceños y hondureños llegan a Quintana Roo. La técnica de cargar caña al hombro, llamada “jarocho”, fue importada por veracruzanos.
En Chiapas, el ingenio de Huixtla depende en un 50 % de guatemaltecos, muchos de ellos indígenas Mam.
Se destaca que proyectos como el Tren Maya han revitalizado estas dinámicas. “La obra atrae a migrantes que luego se insertan en la zafra”, advierte García.
Sin embargo, persisten prácticas coloniales: el corte manual exige quemar campos, liberando toneladas de CO2 y exponiendo a trabajadores a inhalar humo tóxico.
Mujeres: entre ollas y machetes
Las mujeres son piezas clave pues fungen como cocineras que alimentan a cuadrillas enteras en galeras improvisadas. También son cortadoras y representan el 30 % de la fuerza laboral en algunas zonas.
“Sin mujeres no hay zafra”, sentencia el estudio, que también documenta casos de explotación sexual en campamentos. Pese a avances, persiste la brecha salarial: ellas ganan 20 % menos que los hombres en labores similares.
¿Azúcar con justicia?
La investigación concluye con un llamado a regularizar migrantes pues miles trabajan sin documentos, vulnerables a abusos. A erradicar quema de cañaverales y transitar a métodos mecánicos menos contaminantes.
“Esta industria puede ser dulce para todos o seguirá dejando un regusto amargo”, reflexiona García.