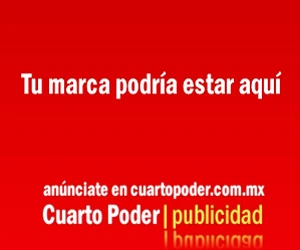Ana Luisa Mendoza, jueza del vigésimo circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Tuxtla Gutiérrez, analizó el tratamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacia el amparo directo en revisión 167/2023, en la que se hizo una valoración sobre el “testimonio de oídas” como prueba de referencia.
El análisis recalca que, si bien el testimonio de oídas no constituye una prueba válida susceptible de ser valorada en el dictado de la sentencia, al contravenir los principios de inmediación y contradicción, esta prohibición admite excepciones; aunque es indispensable que se cumpla alguna de las condiciones.
Entre ellas, que el testigo haya sido sometido a contradictorio en una etapa previa a la audiencia de juicio oral o que su declaración no constituya un elemento sin el cual no podría justificarse la sentencia.
Mendoza consideró que, en diversos criterios, la Primera Sala ha establecido que la prohibición puede modularse siempre y cuando la imposibilidad de desahogar la testimonial en cuestión ante el Tribunal de Enjuiciamiento y someterla a contradictorio responda a causas insuperables, inevitables, eventuales, comprobables y ajenas a la voluntad del testigo y de las partes.
Por ejemplo, cuando el testigo no comparece a la audiencia de juicio porque ha fallecido o porque presenta un padecimiento (físico o mental) que le impide rendir su declaración.
Testimonio de oídas
Para la SCJN, se comprende como testimonio de oídas a aquella declaración de un testigo que dice haber percibido una comunicación de un tercero, con la cual se pretende acreditar que lo comunicado por el tercero es cierto.
“El testimonio de oídas es una forma especifica de prueba de referencia, la cual se entiende como toda declaración —escrita, oral, corporal o de cualquier otra índole— realizada fuera de juicio oral, que se introduce a juicio oral con el propósito de demostrar la veracidad del contenido”, expresa la tesis 1ª/J 115/2024 publicada el viernes 7 de junio del 2024.