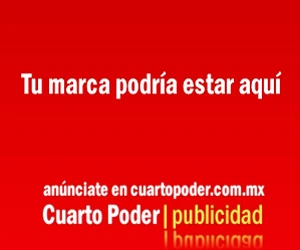En la cima de una montaña ubicada entre los municipios de San Pedro Chenalhó y San Juan Chamula, en Los Altos de Chiapas, se encuentra Ya’al Ch’ulelal, un peñasco que alberga un pequeño recipiente natural de agua. Este sitio, lejos de ser motivo de conflicto es un espacio de encuentro y ritual compartido pacíficamente por comunidades tsotsiles de ambos municipios.
Un estudio reciente destaca cómo la convivencia y la identidad se manifiestan a través de prácticas rituales conjuntas en un contexto donde frecuentemente los lugares sagrados son focos de tensión.
Un lugar sagrado
El sitio, también conocido como Jol Anjel (“la cabeza de Anjel”), es considerado un lugar sagrado donde, de acuerdo con la cosmovisión tsotsil, beben agua los espíritus compañeros animales de las personas.
Cada 3 de mayo, con motivo de las fiestas de petición de lluvia, habitantes de Chenalhó y de la comunidad chamula de Bashequen, asentada dentro del territorio de Chenalhó, peregrinan hasta la cima para realizar ceremonias.
Juntos construyeron una ermita, una explanada y una escalinata que facilitan el acceso y la celebración, simbolizando la unión de los dos pueblos.
Un aspecto central de esta dinámica intercultural es el manejo de las cruces rituales. Los visitantes llevan cruces de madera distintivas de su municipio, los verdes y con bordes zigzagueantes los chamulas; azules y de líneas rectas los pedranos de Chenalhó.
Al colocarlas en el peñasco lo hacen respetando simbólicamente la frontera interna que divide los terrenos, ponen las cruces de Chenalhó al poniente y las de Chamula al oriente. Esta práctica refuerza visualmente la identidad de cada grupo, mientras se comparte el espacio sagrado sin conflicto.
Investigadores
La investigación fue realizada por el historiador Alejandro Sheseña Hernández, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), y por el antropólogo Andrés López Díaz, de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).
El estudio, titulado “Sitios rituales compartidos. Dinámicas rituales intercomunitarias en los Altos de Chiapas, México”, fue publicado en la Revista Española de Antropología Americana.
Los investigadores argumentan que este caso demuestra que el uso armónico de un sitio ritual fronterizo requiere de antecedentes históricos comunes, compromiso equitativo en su cuidado y, crucialmente, la posibilidad de que los participantes expresen claramente su identidad.