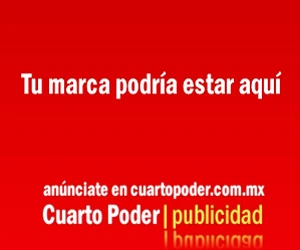Gilberto Piña hoy habla de la poesía inca:
La literatura inca comprende todas aquellas expresiones literarias pertenecientes a la civilización que ocupaba la región del Tahuantinsuyo entre los siglos XIII y XVI (hoy son los territorios de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile).
Durante toda la era prehispánica, la literatura inca existente fue rica, variada y de tradición oral. Parte de esta literatura se conservó gracias al trabajo de cronistas quienes recopilaron cerca de un siglo de historia incaica prehispana.
En este sentido, su labor implicó la tarea de escuchar relatos en los idiomas originales del imperio (mayoritariamente quechua, aymara y chanka) y traducirlos al español. Solo gracias a estas transcripciones, algunas muestras de narraciones, poesía religiosa y leyendas incas han llegado hasta las actuales generaciones. La literatura inca también comprende los trabajos realizados por escritores indígenas durante y luego del período colonial. En sus obras reflejaban la nostalgia por un pasado glorioso y la angustia por un presente incierto.
Al hablar de la literatura inca, lo primero que hay que tener en cuenta es que los incas no tenían una lengua original sino que apelaban a distintos dialectos nativos hasta que adoptaron el quechua como idioma oficial. De esta forma, fue impuesto en todo el imperio, aun en las regiones que hablaban otras lenguas. En la actualidad, el quechua todavía es hablado en distintas poblaciones indígenas de Perú, Ecuador, Colombia, el norte de Chile y el norte de Argentina.
Es importante destacar que no ha quedado ningún registro escrito de sus textos literarios. Los incas no contaban con un sistema de escritura ideográfica sino que utilizaban los quipus (hilos de distintos colores que se anudaban de diversas formas). El sistema de los quipus permitía, por ejemplo, llevar la contabilidad del imperio, aunque no era útil para expresar ideas abstractas. Por lo tanto, los testimonios de la literatura incaica que se conservan en la actualidad pertenecen a su tradición oral y a las transcripciones realizadas por los conquistadores españoles o a sus cronistas, como Cristóbal de Molina (conocido como “El Cuzqueño”), Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala.
Los incas dieron gran importancia a la poesía, que estaba presente en todas las actividades sociales: la agricultura, los funerales, las ceremonias oficiales, el amor. Los haravicus, o “inventores de poesía”, representaban sus versos acompañados por el público, y muchas veces estaban acompañados de música y danza. Entre los géneros poéticos del quechua se cuentan: el jailli, himno sagrado para los dioses, el heroísmo y las tareas agrícolas; el arawí, poesía amorosa, a veces melancólica; el wawakí strutus, poema dialogado entre los dos sexos, y la qhashwa, canción de danza y alegría.
La poesía quechua —dice Riva Agüero— es blanda, casta, dolorida, de candoroso hechizo y bucólica suavidad, ensombrecida de pronto por arranques de la más trágica desesperación. Aunque este juicio pueda resultar exacto, se ha exagerado, sin embargo, al decir que los hombres que poblaron el Tahuantinsuyu —o imperio de los incas— constituyeron una nación siempre triste, en la época de poderío y ufanía. Cuando la tierra temblaba al paso de los ejércitos de Pachacuti o de Túpac Yupanki, el inca no era un pueblo melancólico; tal vez lo haya hecho así el cautiverio, la expoliación, la humillación y el despojo del que ha sido objeto por parte de los conquistadores blancos y sus descendientes.
La descripción de las grandes fiestas como la de Intip-Raymi, la del Huaracu, la de Situa, la de Cusquie-Raymi y tantas otras que nos narran los cronistas de Indias, con profusión de color, de movimiento, de ritmo, de fuerza, demuestran que si no eran una nación bulliciosa y alegre, tampoco estaban dominados por una melancolía general, como con harta frecuencia se sostiene.
Según José Alcina Franch, hay que olvidar las nociones básicas de versificación española para comprender la estructura del verso en el poema quechua. La musicalidad, la medida del verso en relación con la música que serviría para cantarlo, son elementos fundamentales variables. Los arawikus o poetas incas siempre prefirieron los versos cortos, de cuatro, cinco o seis sílabas y raras veces los de ocho. Los poemas incaicos mas comunes tratan del hombre poniéndose en contacto con la divinidad donde expresa sus sentimientos religiosos. Es entonces una oración, aunque puede ser un himno. Estos poemas son mejor conocidos como jaillis sagrados.
De los jaillis como oraciones es muy común encontrar al hombre tuteando al Dios. Viracocha, el Dios creador, es el Dios al que más se dirigen en estos poemas. El jailli sagrado era cantando en festividades religiosas, acompañado de música y posiblemente de danza también.