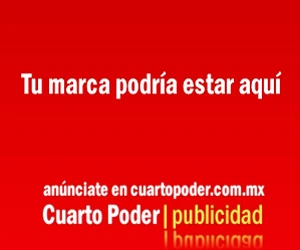Isao Takahata es el director de La tumba de las luciérnagas, cuarto título de su filmografía y probablemente el más popular, en buena medida por ser responsable de romper con el tópico de que el cine de animación no es un territorio adecuado para el drama.
Desde la perspectiva de un Seita fantasmal —hecho que queda más que claro durante los primeros minutos de la cinta—, el espectador asiste al relato de su vida, siguiendo las traumáticas experiencias que tanto el protagonista como Setsuko —su pequeña y entrañable hermana— experimentarán en un Japón completamente devastado por una ya casi concluida Segunda Guerra Mundial.
Habiendo perdido a su madre —adoptiva en el caso del escritor— por los fuegos de la guerra, Seita se ve obligado a cuidar de su pequeña hermana de tan solo cuatro años de edad, haciendo lo imposible por intentar sobrevivir en un entorno tan hostil. Con un gusto exquisito, la narración de la película no resulta en ningún momento dramática en exceso, no teniendo la necesidad de forzar las lágrimas del espectador cada diez minutos con baratos diálogos trágicos. Es la representación tan visceral de la situación lo que resulta verdaderamente devastador.
La belleza inherente en la relación entre ambos hermanos es uno de los puntos más interesantes de la obra. Takahata nos dibuja —como años más tarde hará Roberto Benigni en su clásica La vida es bella (1997)— a un Seita que se ve forzado por el tiempo que le ha tocado vivir a crear una realidad inventada cuyos únicos habitantes son él y Setsuko, intentando de este modo asegurarse del bienestar mental de la pequeña —así como del suyo— y obligándose a vivir separados de toda la población —en la ya clásica cueva junto al lago—. Es en este momento cuando nace el misticismo en torno a la figura de las luciérnagas.
Son múltiples las lecturas posibles acerca de la presencia de estos insectos en la obra, pero la más interesante es la representación misma de la felicidad. Tras una emotiva secuencia protagonizada por los hermanos jugando alegremente en la noche con estos lampíridos, la posterior muerte a la mañana siguiente de los mismos es signo del comienzo del final, pues la enfermedad arremete con brutal fuerza contra la pequeña Setsuko. No es hasta el reencuentro fantasmal de los hermanos —es decir, al inicio de la cinta— cuando las luciérnagas vuelven a hacer acto de presencia. La luz de la alegría vuelve a brillar.
Gracias a un sublime uso de diferentes iluminaciones para representar el mundo “real” y el “más allá”, Takahata monta la narración con una lógica interna apabullante, valiéndose de manera poética de la figura fantasmal de Seita como espectador de los acontecimientos de su vida que le acabaron llevando a su inevitable final.
Como es habitual, la siempre maravillosa animación que Studio Ghibli presenta no hace sino mejorar la inmersión en el filme, usando de una manera tremendamente original trazos marrones en vez de negros para contornear a los personajes de la pantalla, consiguiendo de este modo un acabado mucho más suave y menos intrusivo para el espectador. Obviamente, cómo no mencionar la absolutamente evocadora y emocionante banda sonora compuesta por el espléndido Michio Mamiya. Una verdadera delicia para los sentidos, tanto en lo visual como en lo sonoro.
La tumba de las luciérnagas. Brillante. Desoladora. La obra de Isao Takahata es atemporal, eterna. Treinta años después de su estreno, sigue emocionando incondicionalmente y con la misma potencia a sus nuevos y aventurados espectadores. De este modo, recordemos ese lago junto a la cueva; la tranquilidad y el silencio de la noche y a las luciérnagas volar, y cavemos una tumba para ellas, pues es su luz la que nos guiará allá donde vayamos. Nos iluminará.