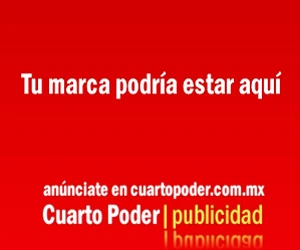El Porfiriato es una etapa reconocida en la historia de México con contrastes extremos, represión violenta y favoritismo oligárquico. Las instituciones predominantes permitieron construir un orden y progreso pero un subdesarrollo económico y una desigualdad cruel.
Todo para aromatizar el ambiente de confianza para la inversión extranjera, los cuales fueron los únicos en aprovechar los recursos naturales y humanos. El uso de la fuerza pública mediante el ejército fue una herramienta de control hacia las oposiciones indígenas, campesinas, obreras y periodistas.
En la famosísima entrevista con el periodista norteamericano James Creelman, se acercaron al tema de la violencia en el régimen de gobierno, el añejo general Porfirio Díaz pregonaba: “¡Orden y progreso!”. Ya había memorizado las bases del positivismo y aplicado una vertiente propia a su conveniencia. ¿Orden para quién? ¿Progreso para quién? No hay que generalizar su popularidad política ante la opinión de las masas, algunas mayormente oprimidas.
Es cierto que existió estabilidad y paz pública-política bajo su autoridad. La poca preparación del pueblo para internarse en la democracia electoral es una justificación innecesaria; observemos nuestra sociedad de siglo XXI: no existe un analfabetismo de más del 90 % de la población como pasaba en el Porfiriato y aun así existe el voto sin razonamiento. Seguimos estando en una realidad tiránica en la que las instituciones del Estado sirven para continuar con su arraigo en el poder. Por lo que la tradición política basada en el divisionismo convenenciero que contamina el progreso de la mayoría es una máxima heredada de este periodo.
Existieron diferentes escenarios con resultados similares, tratamientos agresivos a las exigencias y necesidades de clases oprimidas. En Veracruz, “Mátalos en Caliente” se hizo perpetua en las acciones para remediar las oposiciones de marinos lerdistas que abordaban el barco Libertad, los cuales fueron fusilados junto con 10 por ciento de la tripulación.
En Zacatecas, al general García de la Cadena se le acusó de haber planeado una rebelión; fue detenido y asesinado por el gobernador de Zacatecas. En Tomochic, el exterminio de los hombres de la población fue una drástica enseñanza para las demás poblaciones.
La guerra justificada por defender sus tierras. Los yaquis y mayos fueron exterminados y reubicados a conveniencia de un colectivo sin escrúpulos ni dignidad humana, el gobierno federal y local, las empresas comercializadoras y latifundista actualizaron el derecho colonial de adquirir tierras.
Por otro lado la clase obrera que se engendra en esta etapa de la historia en México se muestra raquítica y necesitada del trabajo en el sector secundario para poder subsistir. A diferencia de los artesanos urbanos y rurales, los obreros se encuentran ante una actividad que necesita su esencia de vida; es decir, su mano de obra y tiempo, todo por recibir una cantidad de dinero que nunca era lo suficiente para satisfacer sus necesidades.
El medio en el que se desenvolvían era de domesticar máquinas de metal para producir mercancías. El trabajador se fundía junto con la fábrica para realizar trabajos mecanizados peligrosos o hasta mortales, dejando a un lado la actividad cultural que refleja el alma del ser humano.
El colectivismo llego a ellos como un símbolo reconstruido de la identidad cultural que habían perdido, ya que la mayor parte de su tiempo la pasaban trabajando (14 a 16 horas, solo les quedaban de 10 a 8 horas para vivir fuera de la fábrica), por lo que el mutualismo se fue convirtiendo una forma de existencia en la que convivían con los compañeros de trabajo y de gremio, fomentando actividades que mejoraran su pensamiento, su situación tanto profesional, familiar y económica.
Los artesanos rurales principalmente campesinos y urbanos zapateros, carpinteros, sastres, sombrereros, talabarteros, plateros, herreros, albañiles, entre otros, constituían la mayoría de los trabajadores mexicanos; se estima su número en 150 mil que no eran sujetos a un patrón sino a eventualidades de empleo o de ofrecer sus productos elaborados al público, por lo que el tiempo que poseían lo administraban de acuerdo a sus necesidades.
Los obreros industriales, el proletariado, por otra parte, resultado de la modernidad, vendían su fuerza de trabajo por un salario. La mayoría se dedicó a la rama de textiles, los mineros, los ferrocarrileros, los obreros metalúrgicos, los tabacaleros y los estibadores de los puertos, la mayoría refugiados de la insatisfacción del trabajo en el campo.
Las sociedades de apoyo entre colegas de trabajo (mutualista) fueron la forma de organización ideal del socialismo en la modernidad. Populares por promover valores de moralidad, ahorro, educación y prevención del alcoholismo en los trabajadores, fueron medios de unión ante las adversidades que imponía el patronato de las empresas.
Este tipo de agrupaciones consideraron alejarse de cuestiones políticas para no contaminarse y convertirse en herramientas o escaleras de líderes corruptos e inmorales; sin embargo, muy pocas lo lograron. Las estrategias con las que hacían valer su opinión y necesidades fueron en todo momento movilizaciones, protestas y huelgas, eterna tradición de la lucha del proletariado.
Algunas variantes del mutualismo fueron la organización con fines religiosos como el catolicismo. La Iglesia católica acuerpó a estas sociedades fomentando la moral, la educación y la solidaridad para resolver las dificultades que se les presentaran; aunque también se movilizaron en la vida política y las huelgas, terminarían en las filas del maderismo.
También se encontraron otras posturas como el radicalismo (el anarcosindicalismo y socialismo), los cuales fueron grupos compactos de trabajadores pero comprometidos con la causa, tomaron como pilares de su organización la educación y formación ideológica en el socialismo de sus miembros, por lo que influyeron en otras sociedades obreras y artesanales para llevar a cabo movilizaciones y huelgas, aunque los líderes sindicales no estuvieran presentes.
Las peticiones que estas agrupaciones de trabajadores manifestaron al Estado y a sus patrones son generalmente conocidas y siguen estando vigentes, como por ejemplo los aumentos salariales y mejorar las condiciones laborales, protestar contra reglamentos que los afectaban o contra los abusos y malos tratos de capataces y administradores, largas jornadas laborales, inexistencia del descanso sabatino y dominical obligatorio.
Los movimientos agraristas siempre incurrían en las mismas particularidades. Las rebeliones se empeñaban en la dotación de la tierra, por lo que exigían reconocimiento de sus derechos sobre ellas. Peones y asalariados de las haciendas vivían en condiciones de esclavitud, principalmente por las tiendas de raya y el perdón de deudas.
Los efectos de este maltrato fue el saqueo, destrucción de haciendas y apropiación de las tierras, sin embargo, en todos los casos la fuerza pública federal los despojo nuevamente de las tierras que habían obtenido. En todo momento el Porfiriato aseguro la inversión de empresarios con la creación de latifundios los cuales constaban de las mejores y amplias extensiones de tierras.
La represión fue constante en las estrategias de conservación del orden por parte del Estado. Por lo general terminaban en matanzas y fusilamientos para mantener el cacicazgo local. En el caso Tehuitzingo, el gobierno no dio explicaciones sobre la matanza, y ofreció el mismo destino a aquellos que exigieran explicaciones de lo sucedido.
En la Guerra de Tomóchic, los habitantes dejaron de pagar impuestos, por lo que, para cobrar la contribución, dejó otra matanza. De ahí surgen grupos guerrilleros que asaltan haciendas matan a los dueños y se apropian de estas. En el Plan del Zapote, Guerrero, existe una concordia de descontento de mujeres y hombres, por lo que suscriben un documento en contra del gobierno porfirista. Este movimiento fue sofocado por Victoriano Huerta.
En la rebelión de los yaquis de Sonora, el despojo masivo los obligó a asaltar, matar para recuperar sus tierras, por lo que se les considero una plaga, se les exterminó o expulsó a otras partes del país. Situación diferente en los sucesos de Valladolid, Yucatán, donde los habitantes mayas eran tratados como siervos feudales.
En el camino político, los ataques al partido liberal iban en aumento. El movimiento agrarista fue evolucionando en la idea de cambiar al gobierno para revertir la realidad por una que conviniera a los campesinos, obreros y clase media. Esto sucedió en la Sierra de Sotapan, Veracruz; el movimiento de Viesca, Coahuila; el asalto de las Vacas, en Coahuila; el ataque de Matamoros, en Tamaulipas; el Levantamiento de Janos, Chihuahua, y la rebelión de Tlaxcala. ¡La explosión de una revolución era inminente!