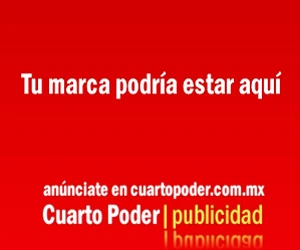El cine nacional se ha visto permeado u opacado durante los últimos años por las grandes producciones que usualmente suelen ser comedias románticas. Estas películas son las que acaparan las salas de cine, sin contar el cine extranjero. En particular, esto ocasiona un gran problema al no dar oportunidades a otros cines mexicanos de llegar a más personas.
Es difícil encontrar un tema del que no se haya hablado ya en el cine, sin embargo, lo que lo hace muy vigente y muy único, es la forma en cómo son contadas las historias. Es la forma de encontrar un camino diferente sobre una misma premisa. Esos son los cines mexicanos, la diversidad de historias, los que a pesar de contar historias de la cotidianidad, lo hacen de manera única, aquellas películas que muestran realidades de los pueblos indígenas, las producciones que retratan alas comunidades mexicanas que siempre son olvidadas, las producciones que buscan demostrar que en México no solo hay películas de comedia.
Los idiomas son como las especies, cuando se extinguen el daño es irreparable. Por eso en el momento en que un lenguaje muere, una parte de humanidad desaparece con este. Los personajes que dominan esa lengua se llevan a la tumba sus pensamientos, una visión única del mundo, su cosmogonía, sus sentimientos más intensos y sus secretos, así sucede en Sueño en otro idioma (México-Holanda, 2017). Situada en la región de los Tuxtlas, al sur de Veracruz, Ernesto Contreras nos cuenta la historia de Martín (Fernando Álvarez Rebeil), un joven lingüista que se adentra en la selva para rescatar el zikril, un idioma agonizante.
Aunque este lenguaje no existe porque fue creado específicamente para la película, es perfecto para representar la trama de la historia y la fatalidad de la desaparición de los dialectos milenarios. La genialidad del argumento de esta película radica en su sencillez. Carlos Contreras, el guionista, junto con su hermano Ernesto, el director, aciertan en juntar el drama personal de los dos últimos hablantes del zikril, Evaristo (Eligio Meléndez) e Isauro (José Molina), con el trágico riesgo de la extinción de un idioma colmado de significados mágicos.
La trama es compleja porque estos dos personajes no han hablado en medio siglo a pesar de haber sido buenos amigos en el pasado. Los rencores y reclamos los separan y tienen que ver con una historia de amor entrelazada que en realidad nunca terminó. Es por eso que Martín le pide ayuda a Lluvia (Fátima Molina) para convencer a su abuelo Evaristo de que se reúna con Isauro para grabarlos. Pero el resentimiento y los miedos del anciano impiden la reconciliación.
El desempeño del elenco es destacado, gracias a una dirección limpia y sin pretensiones. Son notables las participaciones de Juan Pablo de Santiago y Hoze Meléndez. Los hermanos Contreras ya habían trabajado antes juntos en Las oscuras primaveras y en el cortometraje El milagro. Se puede decir que Sueño en otro idioma y El milagro forman parte de aquel cine que retrata a las comunidades rurales, fuera de las grandes ciudades y de los grandes lujos. Son películas que buscan retratar a México de formas diferentes a las convencionales, con historias mágicas y realistas, que hacen vibrar el alma.
Al igual que Ramona de Giovanna Zacarías, Arcángel y La carta de Ángeles Cruz o La bruja del fósforo paseante de Sofía Carrillo, Sueño en otro idioma demuestra otras realidades, siendo, al igual que las otras producciones mencionadas, una representación más acertada de lo que es México. Es una conceptualización de la gran complejidad cultural que tiene México, y por qué es tan importante preservar, recordar y representarla.
Otro elemento importante es el tratamiento fotográfico de la niebla y la lluvia en un escenario tan exuberante como puede ser la selva. Tonatiuh Martínez, el cinefotógrafo, realiza una labor complicada al registrar el entorno, convirtiéndolo en una pieza más a favor de la historia. La combinación de sonidos entre la lluvia, los insectos y la naturaleza en sí, hacen de esta película, una experiencia sensorial maravillosa. Agregando las piezas musicales que acompañan a la perfección cada escena de este largometraje.
Es una película importante para nuestros tiempos, que va del realismo mágico al naturalismo eficiente y viaja en la frontera del misticismo propio de las culturas indígenas mexicanas. La cinta tiene implicaciones éticas y morales que quedan impregnadas en la piel del espectador y que invitan a la reflexión mucho tiempo después de haberla visto.
Es una película desgarradora y contundente, en donde se habla sobre el amor, el perdón y la esperanza. Emotiva a más no poder, esta película termina con un soundtrack bastante peculiar y conmovedor, “Canción zikril”, interpretada por la melancólica y sentimental voz de Denisse Gutiérrez, mientras acompaña unos diálogos contundentes entre Isauro y Evaristo, tan emocionales, tan nostálgicos, vibrantes e inquietantes, haciendo querer más.
Sueño en otro idioma —que, con seis estatuillas, se consagró como la máxima ganadora de los premios Ariel 2018 a lo mejor del cine mexicano— es un triunfo visual, una historia que se comunica a través de atmósferas; a veces asfixiante, otras oníricas, o empecinadamente voluptuosas como la vegetación. El espacio geográfico es también la expresión física de sus límites: tanto el lenguaje como la selva. Ese rincón del mundo le muestra a Martín también los confines del lenguaje para explicar la realidad; una que tiene otras dimensiones que Contreras nos narra visualmente y que, felizmente, escapan nuestro raciocinio. Una lección que puede aplicar también al cine mismo.