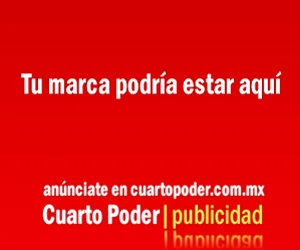Treinta mil viviendas se perdieron el 19 de septiembre de 1985, y junto con los escombros nacieron también varios mitos, particularmente aquel que atribuye la reconstrucción de la ciudad única y exclusivamente a la ciudadanía, dejando de lado por completo el papel y colaboración del gobierno. Como explicó el historiador Iván Ramírez de Garay, sí hubo una movilización ciudadana extraordinaria; al principio reinó cierta confusión en toda la sociedad, incluidas las autoridades, pero pronto tanto la ciudadanía como el Estado se organizaron, se desplegó al Ejército, a la policía y a miles de servidores públicos para enfrentar la emergencia. La solidaridad y actuar social fueron vitales; sin embargo, nunca actuó sola de acuerdo con lo que Iván me comentó. Pueden ver la plática completa de En Blanco y Negro en www.youtube.com/watch?v=32dKd27mGps
El primer golpe vino a las 7:19 de la mañana con un sismo de magnitud 8.1 que se prolongó por dos eternos minutos y medio. Al día siguiente, un segundo temblor de 7.6 terminó de fracturar lo que todavía quedaba en pie. Según explicó Iván, fueron dos días que marcaron a la Ciudad de México para siempre: doce mil edificios dañados, 450 colapsados y unas 30 mil viviendas inhabitables que obligaron a miles de familias a dormir en campamentos, albergues o incluso en camellones frente a sus casas destruidas.
Las colonias más golpeadas fueron Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde se concentraron el 80 % de los daños. El desastre no se limitó a la vivienda: el 11 % de la infraestructura educativa quedó inservible, 17 escuelas se derrumbaron y aproximadamente 50 mil alumnos tuvieron que ser reubicados. Pero, como señala Iván, en cuestión de semanas el 90 % de los estudiantes ya estaba de vuelta en clases, gracias a un operativo que reacomodó a los niños en otras escuelas y rehabilitó edificios con una rapidez sorprendente.
El sector salud tampoco se libró del golpe: el 15 % de la infraestructura resultó dañada y se perdieron casi un tercio de las camas hospitalarias disponibles. Grandes hospitales como el Centro Médico Nacional quedaron inutilizables. Sin embargo, subraya Iván, aún con esa pérdida, la infraestructura que sobrevivió alcanzó para atender a los más de 15 mil heridos. Además, a diferencia de otras tragedias de similar magnitud, no hubo brotes epidémicos en los campamentos de damnificados, lo que revela un control sanitario efectivo y la presencia organizada de médicos y enfermeras desde los primeros días.
En las primeras horas, reconoce Iván, sí hubo confusión y descoordinación. El Plan DN-III, diseñado para que el ejército asumiera el mando en rescates, se aplicó y luego se suspendió por motivos políticos: darles control total a los militares en la capital habría significado, en los hechos, un estado de excepción, lo que generó dudas. Esa decisión generó la percepción de que las fuerzas armadas no ayudaban, cuando en realidad pronto se incorporaron con fuerza. Hubo testimonios de soldados y policías que estorbaron, pero también cientos de relatos donde colaboraron activamente con los rescatistas ciudadanos. Lo cierto es que el ejército no solo rescató, también garantizó el orden, destaca Iván: en esos días, a pesar del caos, no hubo rapiña.
El tema de la vivienda fue quizá el más profundo. Iván recuerda que la mayoría de los damnificados no eran propietarios, sino inquilinos de viejas vecindades con rentas congeladas desde los años cuarenta. Eso significaba casas sin mantenimiento, porque con rentas congeladas no había incentivo a invertir en su mantenimiento, muchas de ellas en problemas incluso antes del temblor. Tras la tragedia, miles de familias se negaron a irse a la periferia o a albergues, y prefirieron instalarse frente a sus predios derrumbados para cuidar lo poco que quedaba y defender su derecho a permanecer en el barrio.
El 11 de octubre, apenas tres semanas después del sismo, el gobierno decretó la expropiación de más de 5 mil predios en esas zonas y anunció algo sin precedentes: reconstruiría ahí mismo y entregaría las nuevas casas en propiedad a los inquilinos. Para coordinar la tarea, se crearon 13 módulos en los barrios afectados y cada vecindad eligió consejos de renovación, representantes que negociaban directamente con las autoridades. Los damnificados podían decidir con qué organizaciones trabajar: colectivos vecinales, asesores urbanos o universidades, muchos de ellos que ya existían desde antes.
Explica Iván que el resultado fue monumental: en un año se construyeron 47 mil viviendas nuevas, lo que permitió que unas 260 mil personas pasaran de ser inquilinos a convertirse en propietarios. Esta fue una de las reconstrucciones urbanas más ambiciosas del mundo en el siglo XX, premiada internacionalmente por su rapidez y escala.
Entonces, ¿por qué seguimos contando la historia como si hubiera sido un fracaso del Estado y una victoria exclusiva de la sociedad civil? Iván sostiene que esa narrativa está ligada a la desconfianza hacia el gobierno que se arrastraba desde la crisis económica de 1982 y la nacionalización bancaria. El mito de “Estado fallido, sociedad civil heroica” se instaló en la memoria colectiva, aunque los hechos muestren que ambas partes actuaron y que fue su combinación lo que permitió levantar a la ciudad.
Hoy, a casi cuatro décadas del terremoto, la reflexión es urgente. La lección del 85 no es que el Estado fue inútil y la sociedad lo sustituyó, sino que, pese a la tragedia, hubo capacidad de organización, de acción rápida y de reconstrucción masiva. Aprendamos de lo que sí funcionó: la fuerza de México no está en promover divisiones ni enfrentar solos la desgracia, sino en hacerlo juntos, en promover la unión, aunque algunos nos quieran dividir.