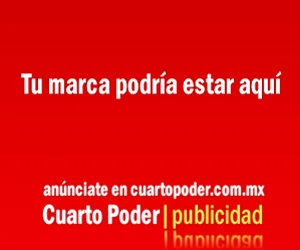Discurso de Rosario Castellanos, 1958
Una manera formidable de evocar a Rosario Castellanos, es precisamente remitiéndonos a su obra, como es por ejemplo el discurso que leyó cuando recibió el Premio Chiapas en 1958, mismo que incia así “¿Qué es un escritor? La pregunta puede contestarse con una respuesta obvia: un escritor es una persona que escribe
Una persona que escribe; hela aquí, ante la página en blanco, uno de esos abismos a los que en ocasiones nos enfrentamos al azar. ¿Escribe? No. Mordisquea la punta del lápiz, se mesa los cabellos, da vueltas por la habitación como una fiera enjaulada. Vacilaciones, plazos, arrepentimientos. Y, con la decisión de quien se lanza al agua, surge la primera letra.
La mano, tan dócil en otros quehaceres, se crispa; el brazo se acalambra; las ideas zumban con la insolencia de la mosca, escapan los papirotazos.
De un modo o de otro la hoja de papel se llena. ¿Qué ha pasado? Que el suceso que se quería narrar (un suceso vivo, fluyente, cálido) aparece opaco, desabrido, hosco. Alguien ha traicionado a nuestro protagonista y en cada sílaba se advierte el jadeo del esfuerzo, la desobediencia de los músculos, los sobresaltos de la mente. No le queda más alternativa que cerrar, avergonzado, el cuaderno y jurarse no volver a abrirlo más que para la redacción de formularias esquelas de negocios o la consignación de alguna cifra, de algún dato importante.
Rectifiquemos entonces. El escritor no es cualquier persona que escribe sino la persona que tiene la facilidad para escribir. Alguien que hace un ensalmo, que dice un conjuro y de inmediato suscita la ocurrencia feliz, el razonamiento convincente, la comparación certera. Su actividad tiene le apariencia de un juego, de un acontecimiento que se desarrolla fuera de los ámbitos de este mundo en que la pesadez es una condición y la gravedad una ley.
Aptitud tan gratuita bien puede ser desperdiciada en festejar la ocasión vana, en conmover el sentimiento frívolo, en cosechar el aplauso barato.
La mayoría se confunde y acepta como escritor a quien detenta este virtuosismo de recetarios, pero nosotros procuraremos no caer en el error. Para el escritor autentico escribir es una disposición de la naturaleza a la que se añade un hábito de la voluntad. Y este hábito es una conquista del trabajo arduo, un resultado de la paciencia lúcida. Detrás de cada página tersa, de cada texto ordenado, deleitoso, nítido se ocultan las infinitas tachaduras, los borrones inconformes, los cestos llenos de papeles desechados. El aprendizaje consume tiempo, exige sacrificios y muy frecuentemente rinde fracasos.
Porque ¡cuántas veces la aplicación, el esmero no obtienen más resultado que la obra mediocre o, lo que es peor, ninguna obra! El idioma de que el escritor se sirve, como todo ser viviente, tiene sus caprichos, sus reticencias impredecibles, sus bruscos abandonos. No es una cosa que nos haya enajenado en propiedad y por la que pagamos un precio; es una persona que se nos entrega en amor. Cada acto de donación amorosa es único y no crea derechos en quien lo recibe. Así ni el mañana es seguro ni el ayer es impositivo. Por eso el escritor está, en relación con su obra, como se dice en el verso de López Velarde: al día y de milagro.
¿De qué modo emplear ese milagro? O más claramente: ¿Cómo escribir? ¿Acerca de qué escribir? ¿Para quién escribir?
La respuesta, por desgracia, no es una. Hay quienes opinan que lo importante de la escritura es el estilo, el pulimento, la posesión segura de la técnica, el dominio de los recursos. El tema ya es cuestión secundaria y el lector es un iniciado en los secretos del oficio, alguien que comprende el signo, casi imperceptible, que el autor le envía y que lo acoge con una, casi imperceptible también, sonrisa de agrado.
Quedamos en que al artepurista le preocupa el ‘cómo’ y no le importa mucho ni el ‘qué’ ni el ‘para quién’ de su trabajo. Es un hombre estético, a diferencia del escritor comprometido, en quien predominan las tendencias morales y prácticas.
El escritor comprometido mira el mundo que lo circunda y declara, como era de esperarse, que ese mundo está mal hecho; inmediatamente pone manos a la obra para mejorarlo. Enarbola una teoría cualquiera y se convierte en su propagandista. Un libro es un utensilio, una especie de ladrillo que se usa indistintamente para levantar una casa o para ser arrojado como un proyectil contra la cabeza de alguien o de algo.
La literatura comprometida está hecha de pruebas, de alegatos, de refutaciones. Leerla puede no causarnos placer pero nos inclina a asentir o a rechazar. Está cargada, lo mismo que la pornografía, de elementos dinámicos que inducen a la acción. Se dirige, no a la capilla cerrada ni al cenáculo de escogidos, sino a la masa entre la que quiere hacer prosélitos.
¿Quién de los dos –el artepurista o el escritor comprometido– está en lo justo? En nuestra opinión, ninguno. Al escoger un aspecto de la creación y descuidar los otros, ambos mutilan sus capacidades, cercenan la realidad expresada y excluyen virtuales interlocutores. Y en el escritor auténtico la plenitud debe ser, si no un logro, por lo menos una constante aspiración.
Pone en peligro esta aspiración el que se enajena al adherirse a un dogma, afiliarse a un partido o sustentar un ‘ismo’. Subordinarse así es indispensable en los momentos primeros de la evolución literaria, pues sirve como punto de partida o de apoyo, como base de operaciones. Pero su función se desnaturaliza cuando la subordinación degenera en límite infranqueable, móvil único y último argumento. Desde ese instante el escritor resulta incapaz de considerar como válidos intereses ajenos a los propios ni de admitir otras perspectivas, aunque sean más amplias o más correctas que las suyas.
Renuncia también a la plenitud el que cede a la inercia. Es un error muy aceptado suponer que el artista se circunscribe a la zona ‘sentimental, sensible y sensitiva’. Las emociones –se afirma– lo ponen en contacto con lo trascendente y en un chispazo de intuición le son revelados los misterios. Su instinto atina donde la razón tropieza. El rigor esteriliza lo que toca y es en el ocio donde madura la obra, en la improvisación donde se manifiesta.
Postura tal no puede conseguir más que incoherencias. Atisbos geniales, quizá, pero nunca un esqueleto sustentador de propósitos fijos, de ideas esclarecedoras, de referencias identificables. El autor malogra sus facultades, ya no creadoras sino meramente psíquicas. A nadie beneficia la parálisis del juicio crítico, la falta de estímulos para el pensamiento. Y menos que a nadie al escritor.
Porque, a fin de cuentas, la literatura es también una actividad intelectual y por lo tanto opera con un instrumento muy delicado, muy preciso, al que cualquier conmoción desajusta y cualquier presión disloca: la inteligencia.
Entendemos aquí por inteligencia, una instancia superior que orienta, rige y discierne los actos que propiamente pueden llamarse espirituales, que los califica dándoles el rango que les corresponde y que hace todo lo contrario de estorbarlos, castrarlos o torcerlos.
¿Por qué la inteligencia había de menoscabar la imaginación que es uno de sus agentes? ¿Por qué había de enfriar la pasión, que es una de sus condiciones?
La inteligencia también es apetito; convive, compadece, recrea. Tanto inventa con libertad como observa con exactitud. Nunca es pasiva. Y sólo cuando su acicate nos falta es cuando nos conformamos con el lugar común, con la frase hecha, con el dictamen de segunda mano.
La inteligencia, según el afortunado hallazgo de José Gorostiza, es ‘soledad en llamas’. Soledad, no aislamiento, ni cerrazón del egoísmo, de la ignorancia, del desdén; sino disponibilidad para el acogimiento de lo esencial. En sus ámbitos el intelecto entra en comunicación con todo y con todos; fuera de ellos corrompe. La inteligencia está perdida, dice Simone Weil, desde el momento que se expresa con la palabra nosotros. Su ejercicio es una responsabilidad estrictamente privada.
En el escritor la soledad es estilo, modo peculiar de ver y expresarse. Una adquisición rara, porque el escritor es un hombre de carne y hueso que nace y se desarrolla y cumple su vocación en circunstancias muy concretas.
El escritor comienza por ser miembro de una comunidad que le inculca la reverencia a sus ídolos; pertenece a una clase para la cual la educación no es un lujo demasiado costoso sino una oportunidad accesible. Se forma en escuelas estructuradas según ciertas reglas y complementa en libros y en ambientes intelectuales la preparación que necesita. Sus experiencias no abarcan más que las experiencias de su grupo; repite sus costumbres; comparte las ambiciones, las frustraciones, las peticiones de principio de un clan y también sus fobias y sus entusiasmos. Se coloca en relación de conflicto con otros clanes antagónicos.
Pero no puede, no debe quedarse aquí. El escritor no lo es si no pone en entredicho lo que ha heredado; si no vuelve de revés las consignas que se le imponen; si no hurga más allá de lo que los tabúes permiten. En resumen, si no se atreve a estar solo.
El hombre solo se purifica de las suciedades de la plaza pública; se aparta de la multitud, que nunca es humana, para buscar en cada uno su rostro de persona. No significa esto que el hombre solo haya vuelto la espalda a los intereses, las esperanzas, los trabajos en que se empeña la comunidad, sino que participa en ellos de otro modo. Ni como un cómplice ni como un encubridor, sino como un testigo, como un juez y como un guía.
En la soledad, el escritor se enfrenta directamente con los hechos. Ante ellos la actitud lícita no es la inercia que encuentra en la rutina una excusa suficiente, ni el desgano fatalista ni el manso conformismo. Los hechos nos obligan a aceptar que existen, a sopesar su fuerza, a describirlos con veracidad. Pero nada nos impide juzgarlos. Ahí están, es cierto, y sería cobarde soslayarlos e inútil
desfigurarlos. Lo que se nos exige es que nos pronunciemos. Los hechos ¿son como deben ser? Los hombres ¿se aproximan o se apartan del ideal humano? La sociedad ¿realiza o viola la justicia? En los sucesos ¿resplandece o se oculta la verdad?
El escritor ha de formar su criterio no con los prejuicios de la muchedumbre, ni con las verdades parciales de una secta, de un grupo, de una nación, ni con los convenencieros errores de una clase. Ha de descubrir ese criterio, a solas también, cuando su conciencia, libre (aunque sea momentáneamente) de las ataduras cotidianas, a salvo de las sujeciones que la vida práctica le impone, tiene acceso a la autenticidad.
Si el escritor conserva su autonomía y cumple su misión de iluminar los abismos del ser humano, de reflejar sus relaciones con el universo y con los otros seres humanos y de señalar las metas de su acción, choca inmediatamente contra un aparato de instituciones establecidas, de repugnancias cerradas y de frenos mantenidos.