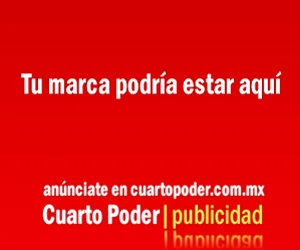Lula Da Silva ha sido un gran vendedor de fantasías. Durante décadas ya, ha intentado posicionar a Brasil como un actor global relevante. Muchos incluso creyeron que podría convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, Lula ha actuado como peón geopolítico del eje antiestadounidense, lo que ha colocado al país en posición vulnerable frente a la guerra comercial de Donald Trump.
Se elogia que las exportaciones brasileñas a China se hayan multiplicado hasta por 80 veces en los últimos 25 años, aunque al costo de desconectar su comercio con Estados Unidos, hasta con la propia Argentina y Europa. Esta última anuncia con alharaca negociaciones de libre comercio con Mercosur, aunque se olvida que, en los años 90, el intercambio entre ambos bloques era casi el doble del actual. De hecho, Mercosur escasamente existe, pues el comercio entre Brasil y Argentina también se ha erosionado en favor del engranaje chino, triste impronta de los populismos del último cuarto de siglo. Fue precisamente Lula, junto con Hugo Chávez y Néstor Kirchner, quien sepultó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas en Mar de Plata, Argentina, en 2005, impulsado por George Bush y concebido por Bill Clinton.
Así, el ultimátum de Trump de imponer aranceles del 50 % a productos brasileños refleja una larga lista de agravios y desencuentros con Lula. El mismo presidente que en marzo de 2009, culpaba a “gente blanca con ojos azules” de la crisis financiera global y que en noviembre de ese año, recibió en Brasil al presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, ignorando sus llamados a la destrucción de Israel y los vínculos con los ataques terroristas en Argentina. El mismo líder que a través de los BRICS, ha buscado socavar la influencia de Estados Unidos y los equilibrios hemisféricos.
Lo que está en juego entonces con la guerra comercial de Trump va más allá de un pulso económico. Es la apuesta por preservar la primacía global de Estados Unidos y restablecer su influencia en el hemisferio occidental, al estilo de la Doctrina Monroe. Al cortar la excesiva dependencia de China de algunos países de la región, se redefine también el papel de América Latina en el nuevo escenario global.
En términos más rudimentarios, buena parte del superávit comercial chino -de un billón de dólares- representa una financiación indirecta de Estados Unidos a su principal rival, a través de déficits -de casi un billón de dólares- con Europa, Asia, América Latina, México, Canadá e incluso la propia China. Muchos países, como Vietnam, Tailandia, Indonesia o Bangladés, sirven de plataformas para reetiquetar productos chinos que luego se exportan al mercado estadounidense.
Solo en América Latina, el negocio de China es redondo: obtiene superávit comercial y materias primas clave para su modelo de sobreproducción, que amenaza la estabilidad económica global, mientras inunda a la región con manufacturas que destruyen las industrias locales como las de Brasil, Argentina o Colombia. A la vez, financia obras de infraestructura que otorgan mercados a sus empresas, generan nuevos deudores y consolida su influencia regional con países dependientes como Brasil. Su lema de cooperación pragmática y no intervención en asuntos internos ha apuntalado a populistas y dictadores como Chávez y Maduro en Venezuela u Ortega en Nicaragua, quienes destruyen la democracia al tiempo que propulsan la retórica antiestadounidense.
Es ese cúmulo de contradicciones el que alberga el multilateralismo caótico de Lula, que no le servirá ni para consolidar un proyecto de influencia regional. ¿O acaso el legado de Lula será su celestinaje con Irán, con los dictadores venezolanos o el populismo de los Kirchner?
Si bien la diplomacia comercial del palo y la zanahoria arrojará con probabilidad claros perdedores, también se abren amplias oportunidades para América Latina como resultado de la baza de los aranceles, la recuperación industrial y los controles a países puentes o reexportadores, como el que Estados Unidos acaba de negociar con Vietnam e Indonesia. Una cuota de esos mercados podría redirigirse hacia América Latina, gracias a la cercanía de México, su infraestructura e integración con Estados Unidos, al igual que Centroamérica. Países como Chile y Perú, con sus minerales críticos, así como Colombia, Argentina o Bolivia, tienen la oportunidad de aumentar sus ingresos por exportaciones de materias primas y atraer significativos flujos de inversión.
De hecho, pese a la incertidumbre y el fragor de los aranceles, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos registraron un récord histórico en mayo pasado. Un hecho que refuerza la proyección de que es el momento de relocalizar fábricas al sur de la frontera. No es difícil prever que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos supere pronto el billón de dólares, consolidándose, sin duda alguna, como la frontera comercial más poderosa del planeta.
Sin embargo, como en todo proceso complejo, también existen efectos colaterales o paradojas. Los autócratas y dictadores de la región también se benefician, como se han aprovechado de las remesas de sus migrantes o el auge de las materias primas. Es que el poder de Estados Unidos, aunque vasto, tiene sus limitaciones.