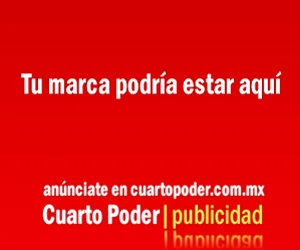Terror entre tzeltales, zotziles y choles, por sismos
El geofísico del Instituto Politécnico Nacional, Marco Antonio Penagos Villar, ha sido y sigue siendo, referencia obligada de investigación científica, en materia de sismología y eventos tectónicos en Chiapas, por sus hipótesis generalmente acertadas, que le ha llevado a crear el Instituto de Especialistas en Geofísica, Geología y Minerología (IEGGM).
Tal vez porque es chiapaneco, sus conocimientos no han sido tomados en cuenta ayer y hoy, haciendo caso omiso de sus recomendaciones en cuanto al alto estado de indefensión en que se mantiene la mayoría de los casi seis millones de habitantes, al habitar en el segundo estado más sísmico de México, después de Oaxaca.
Señalamientos de inexistencia o falta de actualización de los obligados Atlas de Peligros o Riesgos, en sus 123 municipios, como lo ordena el Sistema Nacional de Protección Civil.
El científico es originario de Simojovel, jurisdicción del norte chiapaneco y por lo mismo conoce a fondo todos los municipios de la Región colindante con Tabasco, que en las últimas han conjugado en su inmenso territorio que acumula a 54 jurisdicciones municipales afectadas por los huracanes “Zeta” y “Eta” y los movimientos tectónicos que actualmente mantienen aterrorizada a la población indígena.
Un fenómeno que se ha atribuido a las lluvias intensas, lo cual no acepta en su totalidad el también presidente del IEGGM, quien plantea que a partir del terremoto de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017, con epicentro marino frente a la costa del municipio de Pijijiapan, Chiapas y la zona aledaña del Istmo de Tehuantepec, en todos los municipios de la Zona Norte de la entidad, empezaron a percibirse cimbrones, vibraciones y sismos, acompañados de retumbos y ruidos subterráneos, los cuales han ido creciendo en frecuencia y magnitud, sobre todo a partir de finales de octubre y principios de noviembre, focalizándose principalmente en las comunidades de Río Jordán, municipio de Salto de Agua y San Juan Tulijá, de Palenque.
Afirmación de Penagos Villar, de que ello es consecuencia de la reactivación de la Placa del Caribe, sobre la que asienta Chiapas, que ahora mismo se manifiesta dentro del Sistema de Fallas Geológicas Sontic-Itzantún-Ajkabalnja-Yajalón-Chilón-Temó-Ocosingo, que son la continuación de las correspondientes a Ixcan-Motagua-Polochic, en Guatemala, que conforman el límite con la Placa de Norteamérica, cuya traza es claramente visible y definida en el territorio chapín, no así en el espacio chiapaneco, lo cual genera incertidumbre sísmica.
Versiones recogidas entre los habitantes de los municipios de Huitiupán, Tila, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ixtacomitán, Simojovel, entre otros, que aseguran haber sentido movimientos telúricos antes de que ocurrieran los derrumbes, deslizamientos y flujos de remoción de masas, provocados por las intensas lluvias.
Los movimientos sísmicos generaron fracturas en caminos de terracería, carreteras asfaltadas, así como en paredes, pisos y techos de viviendas, que han continuado suscitando y que ha motivado el pánico entre los grupos étnicos tzeltales, tzotziles y choles, que “bajo la tierra hay culebras que se mueven mucho y hacen que la tierra se mueva y tenemos miedo de que nos vaya a tragar a todos al abrirse más”.
Las investigaciones de Penagos Villar, establecen que al penetrar desde Guatemala a Chiapas, por los municipios de Ocosingo y Las Margaritas el Sistema de Fallas se bifurca y se distribuye por la Región Central y el norte de la entidad, con tumbo hacia la parte norte de Oaxaca y sur de Veracruz, en una ruta definida por miles de Fallas menores que condicionan geológica y geofísicamente las municipalidades de influencia.
Similitud de lo acontecido en las 54 municipalidades de Chiapas, con la Región Norte de Guatemala, específicamente en el Departamento de Alta Verapaz, donde el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), registraría un incremento muy significativo en movimientos telúricos, especialmente el 22 de noviembre, en que detectaría un enjambre de 12 temblores con epicentros en el Sistema de Fallas Ixcan.
El aumento extraordinario de sismos en la faja norteña chiapaneca, mantiene a la población en estado de alerta, combinado por una psicosis de que pueda ocurrir un mega terremoto, pues para sus habitantes no es frecuente ni común esta actividad, que motiva la preocupación de alcaldes como el de Salto del Agua, Román Mena De la Cruz, quien a finales de noviembre, solicitaría al geofísico Marco Antonio Penagos Villar, su presencia en el municipio, para llevar a cabo una investigación de los hechos, señalando como prioridad la comunidad de Río Jordán, de dos mil habitantes de la etnia tzeltal.
La petición original al científico es de que dialogara, apoyado por un traductor, con los indígenas y los tranquilizara, pues por esos días estaban aterrorizados por “tanta movedera de la tierra”, que atribuían a “gigantescas culebras que al andar debajo están agrietando y sumiento todo”.
El geofísico viajaría desde Tuxtla Gutiérrez, por la ruta larga de Villahermosa en Tabasco y de ahí a Palenque que colinda con Salto de Agua, debido a la incomunicación de las vías terrestres, por la caída de puentes, deslaves o agrietamientos de las carreteras.
Durante los días 2 y tres de diciembre, estaría en Río Jordán y sus alrededores, donde pudo constatar los severos daños y ser testigo presencial de cómo la tierra se cimbraba mientras se escuchaban ruidos subterráneos o también sentir los movimientos sísmicos constantes.
En su recuento de hechos, el presidente del Instituto de Especialistas en Geofísica, Geología y Minerología, precisaría que “en los primeros días del mes de noviembre y posterior a las intensas lluvias del huracán ETA, la población de la localidad de Río Jordán, empezó a percibir pequeños sismos y vibraciones al mismo tiempo que escuchaban ruidos subterráneos, que con el tiempo incrementaron en frecuencia y magnitud registrándose el domingo 29 de noviembre un temblor mayor, que de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, fue registrado con magnitud 5, ajustado posteriormente a magnitud 4.9, que ha sido el más fuerte en esta serie de eventos hasta ahora percibidos en todos los municipios de la Zona Norte de Chiapas”.
Seguimiento que indica que “los días 3, 4, 20, 21 y 24 de noviembre del 2020, se registraron 9 sismos de magnitudes entre 3.5 y 4.2 con epicentro en la Zona Norte, Central de Chiapas y Sur de Tabasco. Los hipocentros de la mayoría de estos eventos, no rebasaron los 20 Km de profundidad, algunos incluso se determinaron a 2 Km de profundidad, es decir, muy someros”.
Durante su estancia de dos días en la comunidad ejidal de Río Jordán, pudo constatar que la frecuencia de los sismos aumentó, de tal forma que la población llegaría a percibir entre 12 y 15 vibraciones diarias, mientras que el Servicio Sismológico Nacional registraba oficialmente únicamente de una a dos, con instrumentación científica, y epicentros en la zona norte de Chiapas, tal y como se demuestra con el resumen mensual de sismicidad del mes de noviembre del 2020, divulgado por el SSN, en donde se observan 19 sucesos sísmicos registrados oficialmente con epicentros en los territorios norte y centro de la entidad.
Su entorno constituye una zona de desastre por los graves daños causados por los sismos propiciados por los posibles movimientos de la Placa del Caribe, repercutidos en las Fallas, que al igual que en Trío Jordán, se manifiestan en la vecina localidad de San Juan Tulijá, perteneciente al municipio de Palenque, con daños materiales y efectos psicológicos semejantes.
Coincidencia en el señalamiento de los pobladores, en el sentido de que fue después del terremoto del 7 de septiembre de 2017, cuando empezaron a sentir con mayor frecuencia e intensidad los sismos que con poca frecuencia registraban como oscilatorios, pues ahora los percibe en forma de vibraciones, cimbrones o tremores, que no son detectados ni registrados y por lo tanto, tampoco divulgados por el Servicio Sismológico Nacional.
Históricamente existe en la Región Norte de Chiapas, el antecedente del terremoto de magnitud 6.5, de acuerdo con el SSN, del 5 de febrero de 1954, con epicentro en Yajalón, en el cerro Ajkabalnha, con una profundidad menor a 10 kilómetros.
Aquél movimiento telúrico, causó gran destrucción en casas, templos y beneficios de café en Ocosingo, Chilón, Tila, Huitiupán y Simojovel, según lo documentaron la etnógrafa suiza Gertrude Duby Blom, junto con los geólogos y entomólogos de la Universidad estadounidense de Berkeley, California.
Penagos Villar ratifica su hipótesis: “ Los eventos anteriores son importantes porque nos demuestran que en la región Norte, tanto de Guatemala como de Chiapas, existen estructuras geofísicas y geológicas activas sísmicamente y asociadas a través del Sistema de Fallas que bien pudieran estar representando el límite entre la Placa del Caribe con la de Norteamérica, mismas que deben de ser estudiadas por el alto riesgo que representa también para la seguridad nacional y para los millones de habitantes asentados en la región central y norte de Chiapas, así como la del Sur de Tabasco y Sureste de Veracruz, además de toda la infraestructura instalada”.
“Y es que, posterior a los siete terremotos que en un término de cinco meses se suscitaron con epicentros en los estados de Chiapas y Oaxaca en el año 2017, ciudadanos de los municipios de Ixtacomitán, Rayón, Tapilula, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Simojovel, Yajalón, Huitiupán, Tila y Tuxtla Gutiérrez, entre otros, reportaron en redes sociales y algunos llamaron telefónicamente para hacer de mi conocimiento que habían percibido un sismo raro, como vibraciones o cimbrones en lugar del clásico movimiento oscilatorio
que caracteriza a los sismos.
“Normalmente en la zona norte de Chiapas aunque al igual que todo el estado es altamente sísmico, se registraban sismos esporádicamente, es decir 1 cada año o en varios meses, pero a partir del 2017 se empezó a registrar el fenómeno con más frecuencia, solo que el movimiento de acuerdo a las versiones de las personas que lo percibieron y de acuerdo a mi percepción porque también tuve la oportunidad de percibirlo en Yajalón y en Salto de Agua, ha sido diferente, cambió, ahora son vibraciones o tremores sísmicos”.
Al término de su visita a la comunidad indígena tzeltal de Río Jordán, el geofísico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), informaría al alcalde Salto de Agua, Mena de la Cruz, que de acuerdo a las características geofísicas y geológicas de la región, así como a los recorridos y observaciones realizados, además de las evidencias escuchadas y percibidas, los fenómenos que se están generando en la región son de origen tectónico, no volcánico, razón por la que se descarta el probable nacimiento de un volcán, al menos para esa localidad de Río Jordán.
No obstante, ha recomendado que ante el probable aumento en la frecuencia y magnitud del fenómeno sísmico en la localidad de Río Jordan y Valle del Tulijá, en Palenque, desalojar temporalmente, de manera preventiva, durante un período de 3 meses a todos los habitantes de ambas localidades, para evitar una posible tragedia en las semanas siguientes, ante el riesgo de mayor sismicidad, un terremoto o el cese de la actividad tectónica.
También, que se solicite al Gobierno Estatal su intervención del Gobierno federal y el Instituto de Geofísica de la UNAM, para que con instrumentación científica, realicen mediciones de desplazamientos horizontales y verticales si los hubiera, además de registrar los eventos telúricos que se están generando en toda la región para estudiarlos y analizarlos a detalle.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.