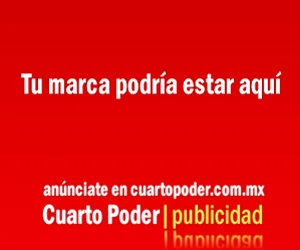Hace un año, Bannon, exasesor de Trump, ya nos había advertido que Trump venía en modo de “Guerra Total”. Trump sentía que en su gestión previa había sido “demasiado suave”. Esta vez, decía Bannon, lo movía una “visión apocalíptica”. Esto último no puede faltar en las conversaciones sobre la guerra comercial que ese presidente ha desatado.
En el diagnóstico de Trump, EUA se encuentra en declive; todo el mundo le ha perdido el respeto y le saca ventajas de forma injusta. Así se justifica la aplicación de medidas de emergencia a fin de activar la “aplicación de fuerza” en contra de rivales o aliados por igual. En la teoría clásica sobre la materia, Clausewitz nos explica que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No es muy distinto en una guerra comercial. Sin embargo, siguiendo a Clausewitz, el objetivo último no es combatir; ese es solo el instrumento táctico para conseguir las metas mayores.
Pero en una guerra comercial también hay daños y hay víctimas. Los hay en el país rival, y los hay en el propio. La decisión de combatir (o continuar el combate) o bien, en su caso, rendirse y aceptar negociar términos desfavorables, pasa por sopesar los costos de pelear, en contraste con las potenciales ganancias de hacerlo. Esto es debido a que tal y como sucede en un enfrentamiento armado, una guerra comercial se caracteriza por espirales ascendentes. En ese sentido, una guerra comercial está también plagada de factores psicológicos como las demostraciones de poder y los intentos por provocar miedo en la contraparte. Esto supone, entre otras cosas, mostrarse como un actor que no solo tiene fuerza, sino que está dispuesto a emplearla a pesar de las potenciales consecuencias negativas que el despliegue de esa guerra tendría para la propia economía.
Esto a su vez ocasiona efectos colaterales como pánico en los mercados, fugas de capitales, y produce presión en sus rivales a la hora de negociar los términos de “no agresión” o de “cese al fuego” y, sobre todo, puede ocasionar que las tácticas de defensa o contraataque parezcan débiles o huecas.
Dicho lo anterior, de lo que acá estamos hablando —si seguimos el lenguaje de Bannon— es de una guerra total. La obra clásica del siglo XX sobre la Guerra Total es Der Totale Krieg de Erich Ludendorff, y se basa en la experiencia del autor en la Primera Guerra Mundial. En la Guerra Total (a diferencia de las guerras limitadas), todos los recursos disponibles de un país son empleados al servicio de un esfuerzo militar mayor. Todo en función de la guerra.
Si Trump se encuentra en modo de Guerra Total como lo afirma Bannon, tendríamos que entender que esto incluye, pero no se limita a lo comercial; incluye, pero no se limita a lo interno; incluye, pero no se limita a los adversarios tradicionales de la superpotencia, pues incluye y no se limita a sus aliados. En esta serie de planos, el país que ha decidido aplicar la fuerza necesita demostrar no solo que tiene el poder suficiente, sino que está dispuesto a pagar los costos que eso conlleve.
¿Qué hay al final de la estrategia? Si le preguntan a un economista como Peter Navarro, fiel convencido de la efectividad de las tarifas arancelarias, lo que hay es el retorno de la industria a ese país, en beneficio de sus trabajadores. Pero si le preguntan a alguien como Trump, lo que hay tras esas herramientas es mucho más inmaterial: la “era dorada de América”, la restauración de la credibilidad, el poder y el respeto para la superpotencia. Todo eso puede lograrse a través del éxito de instrumentos como los aranceles, pero también a pesar de su fracaso si es que consiguen otro tipo de efectos como doblegar, persuadir o disuadir a sus contrapartes.