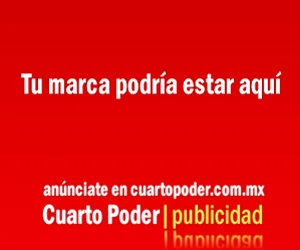El 1º de septiembre de 2025 quedará inscrito como un parteaguas en la historia judicial de México. Ese día, 881 juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaron protesta tras haber sido electos en el proceso extraordinario, celebrado el 1º de junio.
Nunca antes el país había renovado, en un solo acto, la mitad de los cargos del Poder Judicial de la Federación mediante el voto popular. El hecho no solo reconfigura la integración del Poder Judicial: redefine, en el fondo, el lugar de la justicia constitucional en la vida política mexicana.
Desde la reforma de 1995, la Corte dejó de ser un tribunal de casación para convertirse en tribunal constitucional. Bajo ese modelo, asumió la tarea de interpretar la Constitución, resolver controversias entre órganos del Estado y garantizar derechos fundamentales.
Durante tres décadas, la Suprema Corte fue escenario de debates sobre aborto, matrimonio igualitario, consulta popular, militarización de la seguridad pública y límites de la acción gubernamental.
Su función contramayoritaria se consolidó como un rasgo esencial del constitucionalismo contemporáneo: garantizar que la supremacía constitucional prevaleciera incluso frente a las mayorías políticas.
La reforma de 2025 introduce un cambio radical. La Corte se integra ahora con nueve ministros, electos por sufragio directo y con un encargo de doce años.
El Consejo de la Judicatura Federal fue sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, y se impusieron límites salariales y prohibiciones expresas a fideicomisos no previstos en la ley.
Estos ajustes buscan fortalecer la rendición de cuentas, pero también transforman el equilibrio entre autonomía judicial y control político. En palabras del oficialismo, se trata de una justicia democratizada; en palabras de los críticos, de una justicia sometida a la lógica electoral.
La cuestión central es cómo se redefine la justicia constitucional bajo este nuevo esquema. En países como Alemania, Italia o Colombia, los tribunales constitucionales son diseñados deliberadamente para resistir coyunturas políticas, mediante sistemas de nombramiento que equilibran la influencia de los distintos poderes. La experiencia mexicana apuesta por un modelo inédito: la elección popular de quienes deben juzgar con independencia.
El contraste simbólico entre 1995 y 2025 resulta ilustrativo. En la instalación de la nueva Corte tras la reforma de Zedillo, el presidente optó por no asistir, subrayando la distancia entre Ejecutivo y Poder Judicial.
Treinta años después, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia solemne. Para algunos, el gesto confirma un retorno al presidencialismo influyente; para otros, representa la normalización de las relaciones entre poderes tras años de confrontación. En ambos casos, las formas revelan concepciones distintas sobre la independencia judicial.
La elección de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte busca reforzar la narrativa del cambio. Su origen indígena y su propuesta de una Corte itinerante simbolizan la cercanía con la ciudadanía.
Sin embargo, la independencia judicial no se acredita con gestos, sino con decisiones. La prueba real llegará cuando la Corte deba resolver amparos frente a políticas públicas controvertidas o revisar reformas legislativas impulsadas por el propio oficialismo. Ahí se pondrá a prueba si la justicia constitucional mantiene su función de árbitro imparcial o si se convierte en eco de las mayorías.
El constitucionalismo enseña que la legitimidad de un tribunal constitucional no deriva de su origen representativo, sino de su capacidad de garantizar la supremacía de la Constitución y proteger a las minorías frente a las decisiones mayoritarias.
Esa es la paradoja del momento actual: una Corte legitimada en las urnas deberá demostrar que puede actuar contra las mismas mayorías que la eligieron.
El 1º de septiembre de 2025 inaugura, por tanto, una época inédita en la historia judicial contemporánea. México ha colocado a su justicia constitucional en el centro de la transformación política.
Si logra preservar autonomía y apego al orden constitucional, el país habrá innovado en la teoría del Estado democrático de derecho. Si no lo consigue, la reforma será recordada como un episodio más en la larga tensión entre justicia y poder.