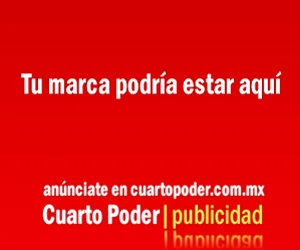El pasado 9 de agosto conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un día de especial relevancia si consideramos que México es el país con el mayor número de población indígena en el continente americano, el 19 % de la población total.
Sin embargo, lejos de reconocerla con orgullo, históricamente ha sido víctima de olvido, pobreza, discriminación, violencia, la sobreexplotación de sus territorios, y hoy un peligro amenaza su existencia: la desaparición de sus lenguas.
México es una de las naciones con mayor riqueza lingüística y cultural del planeta. En nuestro país existen 69 lenguas nacionales: 68 son indígenas y una es el español.
A su vez, estas lenguas originarias se agrupan en 11 familias lingüísticas y dan lugar a 364 variantes, lo que posiciona a México como el segundo país con mayor diversidad lingüística en América Latina, solo después de Brasil, y entre los diez primeros a nivel mundial.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 había 7.4 millones de personas hablantes de alguna lengua indígena en el país, es decir, cerca del 6 % de la población nacional. La mayoría, personas mayores de 50 años, quienes suelen vivir en las mismas entidades donde nacieron.
En contraste, las niñas, niños y adolescentes menores de 15 años representan apenas 15 % de la población hablante, lo que evidencia un preocupante debilitamiento generacional en la transmisión de estos idiomas.
Este dato se refuerza con las cifras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que desde 2016 advirtió que 23 de las 68 lenguas indígenas reconocidas se encuentran en riesgo de desaparecer.
Entre los factores que amenazan su supervivencia están la discriminación, la marginación territorial, la falta de políticas de preservación lingüística eficaces, el envejecimiento de las comunidades y la presión sociolingüística derivada del contacto con hablantes del español.
Las lenguas indígenas no solo viven en los territorios originarios, también habitan en nuestra vida cotidiana. Imaginemos lo diferente que sería el español de México sin palabras como chilpayate, aguacate, huarache, achiote, pibil, guarura o tianguis, por mencionar solo algunas. Cada una de ellas lleva consigo historia, saberes y cosmovisiones que enriquecen profundamente nuestra identidad colectiva.
La Organización de las Naciones Unidas ha subrayado que las lenguas no son solo instrumentos de comunicación, son guardianas de la memoria colectiva, del pensamiento ancestral, de las cosmovisiones y de las formas de resistencia cultural frente a siglos de imposición.
Cuando una lengua muere, no solo se pierde un idioma, se pierde una manera de ver, entender y habitar el mundo.
Las palabras son una herencia viva, auténticos puentes entre generaciones, entre el pasado y el presente. Cuando una comunidad pierde su lengua, no sólo desaparecen sus sonidos y vocablos, también se desvanece una parte esencial de su identidad.
Proteger, revitalizar y dignificar las lenguas indígenas no es un gesto simbólico ni un ejercicio de nostalgia; es, sobre todo, una responsabilidad ética y un compromiso ineludible con nuestra diversidad cultural.
Muy pronto, los pasillos de la Suprema Corte recibirán a un nuevo presidente con ascendencia indígena, un hecho que marcará la memoria colectiva de un país que comienza a reconocerse en toda su pluralidad.
Que este acontecimiento nos recuerde que las lenguas, las historias y las luchas de los pueblos originarios no son reliquias del pasado, son los cimientos vivos de nuestro presente y una brújula para construir un futuro más justo, incluyente y digno para todas y todos.
Este es un paso más para saldar la deuda histórica con nuestras comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando que sus derechos y su dignidad sean una realidad viva.