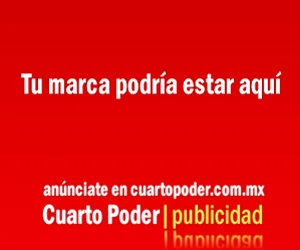El mundo se mueve a una velocidad que cuesta dimensionar. Hoy escribo desde el campo de los estudios de paz, intentando sacar adelante un texto que lleva tiempo rondándome la cabeza, pero que se vuelve aún más pertinente. Permítanme plantearlo así: hay demasiadas cosas que debemos cuestionarnos como para seguir avanzando sin revisar los fundamentos que orientan nuestro marco teórico. Ese cuerpo teórico puede resumirse en ideas como que la paz no puede reducirse a la ausencia de violencia; que es un estado social en permanente construcción, que exige atender de raíz factores estructurales e institucionales. Temas que van más allá de fomentar valores como el respeto y la empatía —necesarios, sin duda— pero claramente insuficientes. A nivel internacional, solo un marco institucional capaz de garantizar la igualdad soberana entre estados, proscribir el uso de la fuerza, y establecer reglas para el control de armas y la solución pacífica de conflictos, puede promover una paz duradera. Hoy, muchos de esos pilares están siendo cuestionados.
Pensemos, por ejemplo, en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que ha depuesto las armas tras una prolongada lucha y una feroz campaña militar del Estado turco. Su líder ha anunciado el tránsito del grupo al ámbito político. Un acontecimiento así debería obligarnos a repensar algunos principios de la teoría de paz positiva. Primero, porque ninguno de los factores estructurales que originaron el conflicto ha sido resuelto. Segundo, porque la presión militar ejercida generó paz negativa: cesaron las hostilidades, pero no por medio de una negociación entre iguales, sino desde una posición de debilidad frente a Erdogan.
Alguien podría señalar, con razón que, al no atender las causas de fondo, se dejan intactas las condiciones para que el conflicto reviva. Y eso es cierto. Pero si ampliamos la mirada, lo que encontramos es algo aún más inquietante: la ineficacia del sistema internacional para resolver disputas y evitar guerras, así como su incapacidad para garantizar el respeto al Derecho Internacional. En ese contexto, se impone la lógica de la disuasión como mecanismo de paz. Nada nuevo, pero cada vez más común. Mientras estos enfoques se fortalecen, el sistema institucional pierde fuerza.
El resultado es un mundo que retrocede hacia un entorno anárquico, regido por la ley del más fuerte. No es que esto no haya existido antes, pero durante décadas se construyó una arquitectura institucional precisamente para contener ese patrón, ofrecer otras vías de resolución y elevar el costo de romper las reglas. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a un retroceso que pone en duda tanto la paz negativa como la positiva. Por eso, quizá sea momento de volver a ciertos elementos fundamentales que a veces obviamos:
1. La paz no se limita a la ausencia de violencia, pero sí la incluye.
2. Pensar en paz positiva es indispensable a mediano y largo plazo, pero primero hay que detener la violencia.
3. Es clave asegurar que esa no violencia se pueda mantener.
4. Se requieren acuerdos parciales viables que detengan hostilidades, aunque no resuelvan lo estructural de inmediato.
5. Aun así, no se debe abandonar la agenda de fondo. Lo urgente no debe eclipsar lo institucional.
6. Todo esto implica revisar el sistema internacional: diagnosticar lo que lo ha debilitado y construir rutas realistas para recuperar su eficacia.
Desde esta mirada, casos como el del Kurdistán, Gaza o Ucrania podrían insertarse en negociaciones que prioricen el cese de la violencia sin perder de vista las causas estructurales que los originaron y que podrían reactivarlos. Estos son apenas unos apuntes que desde este espacio dejamos sobre la mesa.