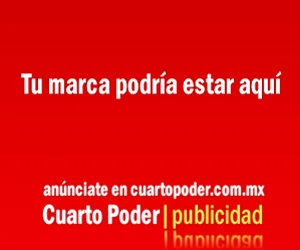Hay una cifra que por sí sola, ayuda a explicar de forma elocuente (y casi gráfica) la enorme importancia de la política salarial en México. Cuando terminó el 2024 había 40 millones 310 mil personas ocupadas, trabajadoras, cuyo ingreso ascendía a uno o dos salarios mínimos.
Este hecho significa que el 67 por ciento de quienes chambean viven y sobreviven por su trabajo devengan los más bajos sueldos. Si: el 67 por ciento del personal ocupado.
No son las transferencias, las ayudas del gobierno, no son las rentas, las utilidades ni las remesas: son los salarios mínimos y toda esa economía que gravita bajo su órbita, lo que sostiene mayoritariamente a los hogares en México.
Por eso, el hecho de que estos se hayan incrementado de manera sostenida e importante en los últimos siete años (desde diciembre de 2018, a diciembre de 2024), hasta subirlo más de cien por ciento en términos reales, constituye un cambio tan drástico en la vida de tantas personas.
Esto no es nada nuevo. Es un hecho estructural de la economía mexicana desde hace décadas, pero se había mantenido oculto o disimulado por la ortodoxia dominante. ¿Recuerdan cómo, hasta hace poco tiempo, se decía y se repetía hasta la saciedad que “ya casi nadie gana el mínimo”? ¿O que “el mínimo no atañe a los trabajadores informales”?
Pues ni lo uno ni lo otro: el mínimo es un precio que al fijarse cada año, ordena los mercados de trabajo, lanza “una señal” que incide en las relaciones patrón-trabajador, provoca cambio en los tabuladores de las empresas y en suma, genera un “efecto faro” para las contrataciones venideras.
Esto explica que no solo los mínimos, sino otras escalas salariales superiores también hayan crecido de modo importante, como no lo habían hecho en décadas.
Veamos, por ejemplo, lo que ha pasado en este tiempo con el salario medio de cotización al IMSS. Creció en 0.4 por ciento en términos reales durante el sexenio del presidente Calderón y lo hizo en 2.2 por ciento en la administración de Enrique Peña.
Pues bien, en los seis años de AMLO y poco más, el salario medio de cotización vio un incremento acumulado de 28 por ciento en términos reales, una cuarta parte real, diez veces más que con Peña Nieto.
Quiero decir: la política de recuperación salarial ya estaba bien perfilada y técnicamente argumentada desde 2014, en una ponencia que fue auspiciada y le fue presentada al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (agosto de ese año).
¿Qué pasó después? Una historia de obsecación y arrogancia imperdonable, anidada en las torres de la ortodoxia económica que se negaron a dar el paso decisivo: aumentos sustantivos, prudentes pero sostenidos, para establecer un compromiso nacional de recuperación.
Tres años después, la elección de 2018 fue ganada por AMLO y el presidente entonces solo tuvo que plasmar su firma en el decreto de aumento del 16 por ciento para comenzar una trayectoria que ahora arroja resultados más que buenos: entre 9 y 10 millones de personas han dejado la pobreza laboral en el último sexenio (cálculos a partir de la ENIGH-2024).
A su lado, en lo que constituye una muy triste ironía histórica, ese mismo presidente (AMLO) implementó una política económica calamitosa que se concentra, como en ningún otro momento, durante la gestión de la pandemia.
¿Quieren saber realmente qué es la “pejenomics”? Vean estas cifras: en 2020-21, a pesar del incremento de los mínimos, la pobreza aumentó 3.8 millones; se perdieron 2.4 millones de empleos totales; 6.2 millones de personas abandonaron la clase media; más de un millón de negocios quebraron; el PIB se contrajo 8.7 puntos y en la cima de la incompetencia económica, México tardó 31 meses en recuperar su economía, el sótano mundial.
Quiero imaginar lo que podría ser mi país si los tecnócratas hubieran desistido de sus prejuicios en 2015 y si el siguiente sexenio hubiese desplegado una política económica prudente, encaminada al crecimiento, al fortalecimiento fiscal, sin obsesiones clientelistas. Quizás estaríamos enfilados en un ciclo de expansión y desarrollo redistributivo para muchos años. Pero la historia, como decía Hegel, camina “del lado malo” entre tecnócratas y populistas.