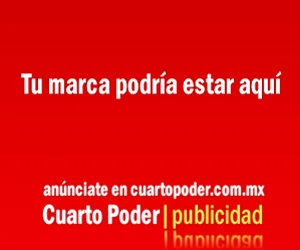En América Latina, los asesinatos de candidatos dejaron de ser anomalías para convertirse en un termómetro de la descomposición violenta.
No son solo crímenes contra individuos: son ataques quirúrgicos al derecho de elegir y ser elegido, y un atajo para capturar territorios, presupuestos y policías locales.
México es el ejemplo más visible: en el proceso 2023-2024 se registró un récord de al menos 37 candidatos asesinados, la elección más violenta de su historia democrática. Treinta años después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la política mexicana sigue disputándose a balazos.
Ecuador, es otro caso emblemático que ilustra el salto cualitativo de la violencia política en contextos de reconfiguración criminal. El asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio en agosto de 2023 no solo conmocionó la campaña: evidenció la capacidad de las redes criminales para incidir en la competencia electoral.
Ese mismo año, el país cerró con una tasa cercana a 45 homicidios por cada 100 mil habitantes y, aunque 2024 mostró un descenso, siguió entre los más mortíferos de la región.
Colombia, por su parte, vivió hace apenas días un golpe directo a su vida política. El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025 tras sobrevivir apenas dos meses a un atentado durante un mitin en Bogotá, sacudió al país.
El presidente Gustavo Petro lo calificó como una derrota para Colombia y para la vida; el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su padrino político, sentenció que “mataron la esperanza”; y líderes como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtieron sobre la gravedad de que un candidato de oposición sea asesinado en plena contienda.
La sociedad civil y el sector empresarial respondieron con llamados a la unidad, pero el mensaje de quienes empuñaron las armas quedó claro: en ciertos territorios, la violencia sigue decidiendo más que las urnas.
Los datos regionales de InSight Crime muestran que América Latina promedia alrededor de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, con oscilaciones que responden, en gran medida, a la dinámica del crimen organizado, sobre todo el narcotráfico y sus economías ilegales adyacentes, que buscan capturar municipios, puertos y pasos fronterizos.
Cuando esas economías penetran la política local, matar candidatos se convierte en un recurso rentable para “gobernar” sin necesidad de votos.
Estos crímenes son indicadores claros de impunidad porque revelan tres déficits profundos: la prevención fallida, con una prospectiva de riesgo electoral débil y escoltas insuficientes; la investigación ineficaz, con bajas tasas de resolución de homicidios que incentivan la repetición; y la captura institucional, con policías y fiscalías locales permeadas.
En México, la dispersión territorial de grupos armados ha elevado el riesgo en comicios subnacionales; en Ecuador, la respuesta militar no ha desmantelado la gobernanza criminal; en Colombia, los armisticios fragmentados han reordenado el mapa de actores sin garantizar protección efectiva a candidaturas y liderazgos.
Y aquí importa subrayar lo obvio y a la vez incómodo: da igual si el gatillo lo aprieta una banda o un operador político. En ambos casos, el mensaje es el mismo: quien controla la coerción define las reglas del juego.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a más militares en las calles durante las campañas. Se requiere inteligencia electoral basada en mapas de riesgo dinámicos, escoltas asignados según amenazas reales, fiscalías especializadas con capacidad de respuesta inmediata, cadena de custodia blindada, cooperación forense regional y políticas de integridad municipal que incluyan auditorías, trazabilidad financiera y controles estrictos sobre la seguridad privada.
Debemos estar atentos ante lo que muestran estos crímenes: señales de una peligrosa desalineación entre soberanía formal y soberanía efectiva. Si una comunidad vota bajo intimidación, la legitimidad se vuelve nominal y la política se privatiza en manos de quien puede matar.
Dejarlo pasar, por cansancio o cinismo, normaliza la sustitución del sufragio por el miedo. Reconstruir el voto libre exige castigo cierto a los autores materiales e intelectuales, protección anticipada a quienes compiten y cierre de las rentas ilícitas que financian la captura del Estado local.
Así las cosas, mientras las urnas sigan bajo fuego, no habrá democracia que aguante. Y ese no es un recurso retórico: es el diagnóstico de una región donde la bala quiere decidir por la boleta.