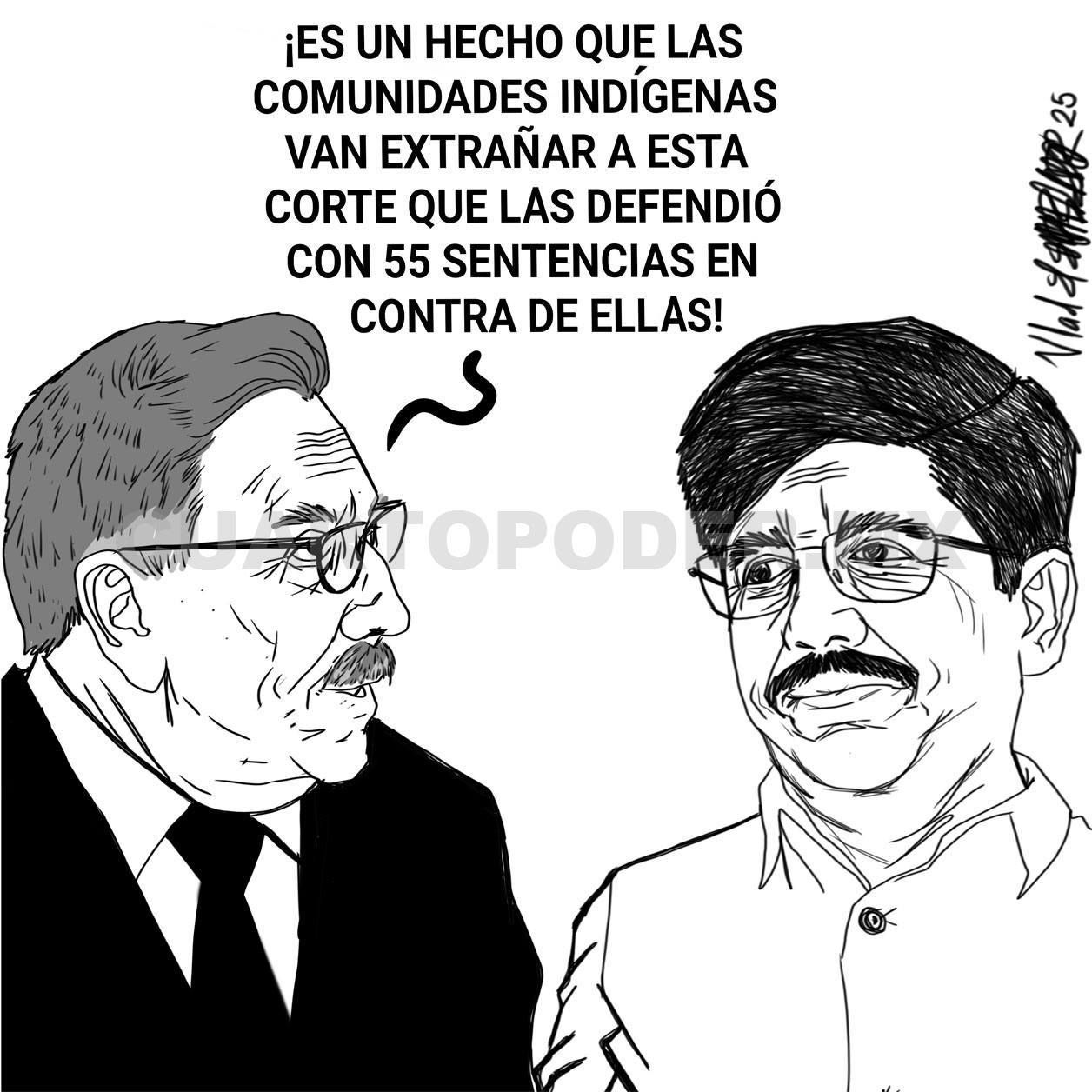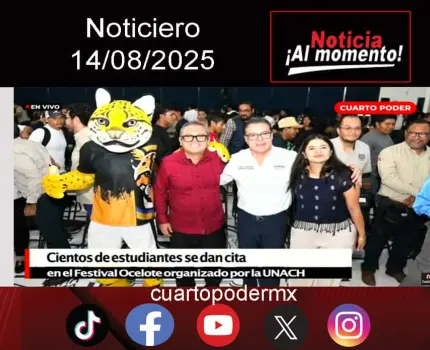El 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí, madre de familia y hablante de lengua originaria, fue detenida y acusada de secuestrar a seis agentes federales en el municipio de Amealco, Querétaro.
Ella no hablaba español con fluidez y por ello no entendía los cargos que le imputaban; además no tuvo acceso a un intérprete ni recibió una defensa efectiva.
El resultado: una condena de 21 años de prisión por un delito que jamás cometió. Su liberación, tres años más tarde, fue producto de la presión social y la movilización internacional, no de un sistema de justicia que haya reconocido por sí mismo su propia ceguera estructural.
Hoy, a casi 19 años de aquella detención, vale la pena preguntar: ¿cuántas personas indígenas han sido y siguen siendo sometidas a procesos judiciales en un idioma y bajo una lógica jurídica que no comprenden? ¿Cuántas condenas se dictan año con año, sin que se garantice el derecho básico a ser escuchado y entendido?
Se dice que la justicia es universal, pero se olvida que para serlo se debe hablar en un idioma común y ese es la lengua que cada persona entiende, incluyendo en muchos de los casos el lenguaje con señas mexicanas para personas sordas. No hay derecho procesal sin inteligibilidad y de ninguna manera hay igualdad ante la ley si la ley solo habla para algunos.
El artículo 2° constitucional y el Convenio 169 de la OIT establecen con claridad la obligación de garantizar a los pueblos indígenas el acceso pleno, efectivo y en condiciones de igualdad a la jurisdicción del Estado.
Sin embargo, en la práctica, estas garantías se encuentran severamente limitadas por la ausencia de estructuras específicas. De ahí la urgencia de avanzar hacia fiscalías especializadas en pueblos originarios, en las que se logre integrar un enfoque intercultural y plurilingüe, con personal capacitado.
Estas fiscalías deberían ubicarse cerca de las comunidades, operar con procedimientos accesibles, y no depender de traslados forzosos al centro urbano para acceder a la justicia.
Una fiscalía con rostro indígena debe dejar de ser una excepción institucional para convertirse en una garantía regularizada del Estado de derecho.
Casos como el de Jacinta no deben de ser leídos como una excepción dolorosa, sino como una advertencia estructural: cuando el sistema no comprende a quien debe proteger, lo castiga; y cuando una fiscalía, como puerta de entrada al sistema de justicia, no sabe escuchar, tampoco sabe procurarla.
Está claro que los recursos siempre serán insuficientes, y las políticas serán perfectibles, pero empezar a visibilizar el problema, es el primer paso para su atención.
Transformar las fiscalías implica ir más allá de rediseñar sus estructuras o ampliar sus recursos, es reconocer que el pluralismo jurídico no es un adorno del discurso institucional, sino una condición para que el Estado pueda ejercer su poder de manera legítima, pues solo cuando la justicia pueda ser comprendida por todas y todos, sin importar su lengua, su historia o su territorio, podremos decir que es verdaderamente universal.