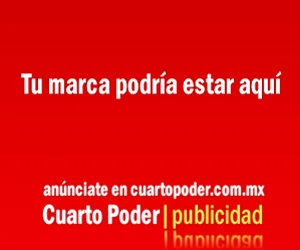¿Y si las palabras no fueran nuestra forma principal de comunicarnos? ¿Y si la verdadera historia de una persona se contara en su forma de mirar, de reaccionar o incluso de callar? “La conducta es lenguaje”, repiten muchos especialistas, y esta idea, lejos de ser un simple eslogan, tiene implicaciones profundas para entendernos a nosotros mismos y a los demás. Porque incluso cuando no hablamos, estamos diciendo algo. El cuerpo, la actitud, los silencios, todos son parte de un relato que pide ser escuchado.
Desde la infancia aprendemos a leer palabras, pero casi nunca se nos enseña a leer gestos, tensiones, o patrones de comportamiento. Y sin embargo, cuando un niño lanza un berrinche, ¿no está diciendo algo? Cuando una persona evita el contacto visual o se encierra en sí misma, ¿no está comunicando una necesidad no verbalizada? La psicóloga Virginia Satir decía que el 90 % de toda comunicación humana es no verbal, y aunque sus cifras pueden variar según el estudio, el fondo es claro: el comportamiento habla.
En la vida cotidiana, solemos reaccionar a la conducta de otros desde el juicio, no desde la comprensión. ¿Por qué actúa así?, decimos. Pero quizá la pregunta más justa sería: ¿qué está intentando decirnos con eso? Las personas no siempre tienen las herramientas para expresar dolor, confusión o miedo con palabras. A veces lo hacen con distancia, otras con gritos, otras con una risa fuera de lugar. En todos los casos, hay un mensaje detrás. ¿Lo estamos escuchando?
Este enfoque ha sido esencial en el trabajo con niñas y niños que han atravesado situaciones difíciles. En esos contextos, el comportamiento no es un problema a corregir, sino una historia por entender. Cada reacción es una pista, una expresión de lo que no ha podido ser dicho de otra forma. La neurociencia afectiva también respalda esta mirada: nuestras respuestas emocionales y conductuales están profundamente ligadas a procesos inconscientes que se activan antes que la razón tenga tiempo de intervenir.
Reconocer que la conducta es lenguaje también cambia la forma en que nos miramos a nosotros mismos. Cuando reaccionamos de forma impulsiva, evitamos ciertos temas o procrastinamos en exceso, en lugar de juzgarnos, podríamos preguntarnos: ¿qué me está diciendo esta conducta sobre lo que necesito o lo que me cuesta enfrentar? El autoconocimiento empieza cuando dejamos de pelear con nuestros síntomas y comenzamos a leerlos como señales.
En espacios de acompañamiento emocional, educativos o familiares, adoptar esta mirada puede transformar relaciones. Escuchar el lenguaje de la conducta requiere sensibilidad, pero también valentía. Porque a veces lo que el otro expresa no es cómodo, o nos confronta con nuestras propias heridas. Sin embargo, cuando hay disposición de escucha real, pueden surgir conexiones mucho más profundas que las que genera cualquier palabra.
Comprender que la conducta es lenguaje no significa justificar todo, pero sí humanizarlo. Implica cambiar la pregunta de “¿qué tiene esta persona?” por “¿qué le pasó y cómo lo expresa?”. Y en ese cambio de perspectiva, abrimos un espacio más amoroso y respetuoso para todos. Tal vez el verdadero reto no es hablar más, sino escuchar mejor. Porque detrás de cada conducta, hay una historia que merece ser leída con empatía.